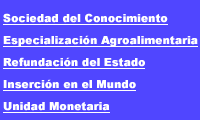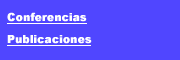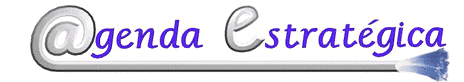

| |
| Memorias del porvenir. |
| Ahora le toca a Duhalde ejecutar su propuesta: "cambiar el modelo". Mientras tanto, la devaluación licuará salarios y jubilaciones y el motor de la crisis seguirá en marcha. |
"No es recomendable hacer profecías; y mucho menos sobre el futuro." (Samuel Goldwin) Hubo un tiempo en que los argentinos que querían comprar un artículo extranjero (se tratara de un producto terminado, un insumo, un bien de capital, una divisa o un servicio) debían solicitar la autorización de algún (o algunos) funcionario(s) público(s). De esa discrecionalidad burocrática (escasamente objetiva, siempre vulnerable a argumentaciones, llamados influyentes o estímulos materiales) dependía que la operación fuese considerada "necesaria" o no, caracterización que incidía sobre el precio o la posibilidad misma de llevarla a cabo. Hubo un tiempo en que el Banco Central tenía la mano suelta para imprimir billetes de acuerdo a la necesidad política del poder de turno y no existía ninguna normativa estricta que reclamara respaldo para el dinero circulante. Hubo un tiempo en que había pocos teléfonos, pero los administraba el Estado nacional; en que la economía estaba prácticamente cerrada y se podían adquirir automóviles de modelos obsoletos en el mundo pero al precio de los más avanzados; en los veranos sobraba el gas que, hay que admitirlo, escaseaba en invierno; en que los productos argentinos no podían competir en el exterior, pero tenían garantizado un mercado interno cautivo alimentado con emisión; un tiempo en que se producía el milagro de que la producción cayera sostenidamente pero la tasa de desocupación se mantuviera estable o disminuyera, merced al prodigioso recurso del gasto y el empleo públicos. Los precios subían, es cierto, pero las huelgas y movilizaciones sindicales, a costa de cierto desorden y bullicio, compensaban esos incrementos con subas salariales. El mayor costo del trabajo reducía la rentabilidad empresaria, es verdad. Pero eso se compensaba, sin demasiados problemas, remarcando las mercaderías. La tarea de remarcar, por lo demás, ofrecía nuevas oportunidades laborales. Las máquinas trabajaban en tres turnos; quizás no todas, pero sin duda sí las de la Casa de la Moneda. La constante modificación de precios, salarios y tipo de cambio impulsaba la sociabilidad: deudores y acreedores conversaban amigablemente y con gran frecuencia las condiciones siempre novedosas de los contratos que los vinculaban; habitualmente llevaban con ellos a sus abogados y contadores, dos gremios que se vieron favorecidos por nuevas ocasiones de empleo. La carga impositiva disminuía vertiginosamente, menos por el afán siempre voraz del Estado de elevar las tasas que por el comportamiento autónomo de los contribuyentes, que no los pagaban. El sector público, sin embargo, podía resolver sus problemas de recursos, porque contaba con el llamado "impuesto inflacionario". Esa época añorada se acabó, más temprano que tarde, en 1989. Luego vino un tiempo de rigidez y aburrimiento, donde careció de sentido buscar en los diarios, frenéticamente, el nuevo valor del dólar. Ninguna innovación: siempre 1 a 1. Los remarcadores de los supermercados perdieron sus empleos. La tranquilizante y homogénea visión de dos o tres modelos de coches (principalmente Falcon) dio lugar a la estrepitosa y variopinta introducción de coches semejantes a los que usaban los ciudadanos de países extranjeros; la propensión al consumo de esos autos exóticos forzó a las fábricas a quintuplicar su producción, obligando así a mejorar rutas y construir autopistas; las góndolas se llenaron de mercaderías importadas que eran arrancadas de ellas por los consumidores a su propia costa. Los argentinos se empeñaron en gastar en comunicaciones: hubo gente que llegó a tener dos y hasta tres teléfonos domiciliarios, amén de Internet; el zumbido molesto de los celulares terminó con la calma de restaurantes y otros lugares públicos. La producción llamada nacional abandonó su pureza: máquinas, licencias e insumos importados se mezclaron con los autóctonos, disolviendo las fronteras entre lo propio y lo extraño. Además, la inversión extranjera se multiplicó hasta convertir a la Argentina en 1997 en el segundo receptor mundial de esos capitales, después de China. Las marcas internacionales y los idiomas foráneos contaminaron el castellano nativo (o sus airosas variantes de cocoliche), fenómeno acentuado por la invasión de cientos de miles de turistas de otros países (invasión que afortunadamente contrarrestamos con el envío de otros tantos turistas argentinos a distintos puntos del mundo). El fin de esa época nefasta En fin, esa época nefasta, llamada "del modelo" o "de la convertibilidad" inició suavemente su fin en 1999 y en estos días parece acabar definitivamente. Sería interesante que, a través de un plebiscito la ciudadanía pudiera expresar cuán enorme es su deseo de dejarla atrás y cuánta su voluntad de devaluar y apoyar el intento de recuperar aquellas utopías anteriores a la década del 90. En cualquier caso, le toca a Eduardo Duhalde realizar un programa por el que bregó durante los últimos tres o cuatro años: "cambiar el modelo", como él predicaba. Las circunstancias extrañas de la Argentina en muy escaso tiempo le han dado su oportunidad a los tres candidatos presidenciales mejor ubicados en los comicios de 1999 de ocupar el gobierno y desarrollar sus ideas: Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo y ahora Duhalde fueron proyectados por los acontecimientos al centro de un poder que parece encontrarse en estado de licuación. También lo ocupó, muy brevemente, el puntano Adolfo Rodríguez Saa, que hasta el domingo último ostentaba el cargo de Presidente. El ex gobernador de San Luis no había conseguido lo que ahora diputados y senadores le han concedido a Duhalde: un período de dos años para desplegar sus proyectos. Apresurado por ganar esa posibilidad, Rodríguez Saa alentó esperanzas y las vio desbaratarse, en parte por sus propios errores y en parte por la falta de homogeneidad de los sectores que lo habían promovido. La alianza bonaerense El cacerolazo de una semana atrás fue apenas el detonante de una crisis en la que lo determinante fue la ausencia de una política nacional y un liderazgo (o, al menos, un consenso viable) del conjunto del peronismo del interior del país. En esas condiciones, la renuncia del puntano abrió el espacio para la ofensiva bonaerense que urdió Duhalde: una alianza de justicialistas y radicales de la provincia de Buenos Aires (Duhalde-Ruckauf de un lado, Alfonsín, Moreau, Federico Storani del otro) que, a falta de otros reagrupamientos de poder, apareció en principio como un posible reparo frente a las amenazas de anarquía que flotaban (y aún flotan) en la atmósfera. La abrumadora votación parlamentaria que sancionó el ascenso de Duhalde no debe, con todo, sobreestimarse. Más allá del frustrado reclamo de José Manuel de la Sota y del santacruceño Kirchner de elecciones urgentes, la mayoría del peronismo de provincias retaceó su respaldo a Duhalde y declaró preferir al santafesino Carlos Reutemann. Este, sin embargo, reclamaba unanimidad (una condición que los bonaerenses no ayudaban a cumplir) y Duhalde, por su parte, presionó a sus compañeros con una alianza ya construida con el radicalismo de su provincia. Así, como se refleja en el gabinete, Duhalde alcanzó la presidencia más en virtud de los acuerdos con Moreau, Alfonsín y Storani (y luego, con el Frepaso), que con el entusiasmo del peronismo no bonaerense, que por ahora balconea, lame sus heridas y se prepara a reconstruir su influencia y a homogeneizar sus posiciones. El justicialismo de provincias tiene en sus manos una palanca nada despreciable: la mayoría del bloque mayoritario del Senado. El motor de la crisis sigue en marcha Ya en la presidencia, Duhalde ha dado señales claras del bloque de poder que ansía edificar: la presencia de Eduardo De Mendiguren - una de las principales voces devaluacionistas y hasta aislacionistas - en el ministerio de la producción constituye toda una declaración de principios. Allí alienta la idea de establecer una línea de protección de la producción nacional (o quizás haya que decir, mejor, de los industriales argentinos). Esa búsqueda no carecerá de dificultades: Argentina no es Afganistán (aunque haya competido con Afganistán en la cobertura mediática internacional en estas semanas); es un país integrado al mundo, su producción exportable, tanto como mucha de la que sólo se coloca en el mercado local, se rige por lógicas globales y es prácticamente imposible trazar un corte quirúrgico entre "lo de acá" y "lo de afuera" sin atacar centros vitales. La revisión de contratos (del Estado y entre particulares) impulsada por la Ley Ómnibus de Emergencia Económica (que incluye, una vez más, la cesión de poderes especiales) augura un período de fuerte litigiosidad y ya se expresa en tironeos y tensiones con empresas y países involucrados en inversiones en Argentina. Este primer acto legislativo no ofrece tampoco, en principio, una respuesta satisfactoria al principal motivo de los últimos cacerolazos: la subsistencia del corralito que aprisiona los ahorros de varios cientos de miles de depositantes. La devaluación, se teme, licuará los ingresos de asalariados y jubilados. Y todavía no se ha hablado de las reformas del sector público y de la política que garanticen el déficit cero, sin el cual es improbable una renegociación ordenada de la deuda externa. Duhalde ya señaló que la sociedad no debe esperar milagros. Y también advirtió a algunos líderes del peronismo que, si se encuentra con problemas insalvables, convocará a elecciones anticipadas. El presidente sabe que la crisis no está superada y que no será fácil superarla. El motor de la crisis sigue residiendo en la ausencia de un poder nacional consolidado y en la necesidad de un diagnóstico que incluya la resolución de las urgencias sociales y la imperiosidad de que Argentina no se aísle del mundo. Artículo publicado en "La Capital" de Mar del Plata, el domingo 6 de enero de 2002. |
| Jorge Raventos , 08/01/2002 |

| Inicio | Arriba |