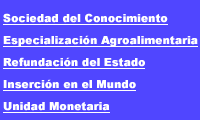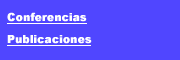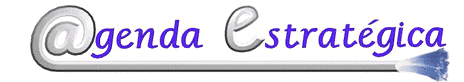

| |
| Diálogo de sordos. |
Argentina será sede de la próxima Cumbre de las Américas, con la presencia de todos los presidentes, en el mes de noviembre. Pocas veces la relación de los Estados Unidos con la región ha sido recíprocamente más autista y plena de desinteligencias. Andrés Cisneros analiza las perspectivas y su eventual influencia en nuestro destino inmediato. |
| La próxima Cumbre Presidencial de las Américas no encuentra un temario consensuado: de nuevo Washington y América Latina exhiben prioridades diferentes. El problema no amenaza solamente al éxito procesal de la reunión: por debajo del protocolo transcurre la relación de fondo y es hasta allí que llega el desencuentro. Los grandes escenarios internacionales se motorizan cuando los países rectores logran convencer a los más modestos para que los acompañen en sus cruzadas planetarias. La lucha contra el fascismo, contra el nazismo, contra el comunismo, han sido los casos más relevantes del siglo veinte. Y, cuando, a cambio, los más pequeños consiguen que se los apoye en sus proyectos nacionales. De independencia, de democratización, de desarrollo, ésas han sido las contrapartidas por el apoyo en aquellos megaemprendimientos. Las desinteligencias en esta Cumbre anticipan, claramente, que EE.UU. propone una cosa, nosotros proponemos otra y, todavía, estamos lejos de llegar a un acuerdo. Mientras nuestro enemigo de siempre es el atraso, el nuevo enemigo de Washington es el terrorismo trasnacional y no se perciben los términos en que la superpotencia y sus vecinos de continente hubieren convenido un acuerdo mutuamente beneficioso. Las declaraciones oficiales repetirán, por supuesto, una y otra vez que el primer mundo se desvela por atender nuestras necesidades de desarrollo social y económico y, por el otro lado, que todos nosotros, a una, nos comprometemos solemnemente contra toda forma de terrorismo. Pero todavía estamos lejos de que ese compromiso recíproco se plasme en un acuerdo consistente, operativo. Las ayudas desde el Norte nunca cesaron y nuestra conducta antiterrorista es real, no fingida. Pero en ninguno de ambos casos con la dedicación e intensidad que la otra parte considera necesaria. Y lo malo no es que esa brecha exista. Lo verdaderamente malo es que no parece que desde ambos lados se esté trabajando convincentemente para cerrarla. Si este camino de divergencia se prologara, el ánimo de ambas partes podría empeorar. América latina es un subcontinente con demasiadas frustraciones. Demasiadas en cantidad y demasiadas en el tiempo. Con relativamente poca población, enormes riquezas naturales, sin enfrentamientos raciales, religiosos o nacionales, con democracia e instituciones republicanas funcionando, igual constituimos -con excepción del África- el sector con más bajos índices de crecimiento y más altos porcentajes de desigualdades sociales de todo el mundo. Y la acumulación de frustraciones tiende a que busquemos a los responsables fuera de nosotros, de nuestra propia esfera de responsabilidad, para aterrizar en la aliviante conclusión de que, en lo esencial, nuestras desgracias ocurren por designios del extranjero. Durante toda la Guerra Fría, la prioridad norteamericana era derrotar a la Unión Soviética. En Europa lo hizo inyectando capital y tecnología para derrotar al comunismo por la vía de la competencia económica y social. Para América Latina no hubo ningún Plan Marshall, prefiriendo Washington una estrategia meramente represiva, aunque el consiguiente apoyo a regímenes inconstitucionales, a menudo criminales, fuere en contra de los principios de la Revolución Americana, la Constitución de los Estados Unidos y nuestras necesidades de desarrollo sostenido. Desde entonces, campea en toda la región un fortísimo sentimiento antinorteamericano, en el que todas las encuestas señalan a la Argentina encabezando. Al terminar la Guerra Fría, cesa la prioridad norteamericana por la seguridad y elige otra, que coincidía más con nuestras necesidades: la globalización de la democracia, la economía, el comercio y el sistema financiero internacional. Como se trata de un imperio, buscaron obtener sus ventajas, pero así y todo, en esas nuevas prioridades, manejadas con tino, podíamos encontrar oportunidades ventajosas al servicio de nuestras propias prioridades nacionales, tan largamente demoradas. Mientras esa coincidencia de prioridades subsistió, algunos las aprovecharon mejor que otros. Chile, Brasil o Uruguay, cerca de nosotros, Australia, España,, Nueva Zelandia, Irlanda, los tigres y emergentes asiáticos y la propia China se transformaron, durante los Noventa, en sociedades mucho más justas, pujantes y desarrolladas de lo que nunca habían sido. Otros, no. Con el ataque a las Torres Gemelas, la economía y el desarrollo dejaron de ser prioridades para los EE.UU., que retornaron a un paradigma de seguridad por sobre todo. Por consiguiente, toda sinergia entre nuestras prioridades y las de ellos cesó a partir de ese cambio, privándonos del formidable impulso que siempre representa el sumarse a la corriente central que en cada momento histórico domina el escenario internacional. A partir de ello, toda confluencia deberá ser negociada, ya no más coincidente. En la década de los Ochenta muchos se entusiasmaron con la posibilidad de que con “la democracia se cure, se coma y se eduque.” Tengamos democracia y todo nos vendrá por añadidura. Veinte años después, dolorosamente comprobamos que la democracia es invalorable, debemos conservarla a cualquier costo, pero desgraciadamente, para crecer y desarrollarnos hay que hacer también otras cosas. Por ejemplo, políticas económicas adecuadas. La democracia puede potenciarlas, mejorarlas, vigilar la equidad de su aplicación. Muchas cosas puede, excepto ignorarlas. En estos momentos en que se discute la agenda de la Cumbre inminente, todo el mensaje que llega del Norte es que profundicemos la democracia y las reformas estructurales, mientras nosotros replicamos que no puede hacerse con el actual sistema financiero internacional, indiferente al desarrollo de nuestros pueblos, y la discriminación de sus mercados que aplican a nuestras principales exportaciones. La diplomacia argentina, como anfitriona y responsable de llevar adelante la agenda, está haciendo las cosas bien. Hasta ahora, ha planteado correctamente ante Washington el sentir de la región: que los más poderosos se comprometan efectivamente en favor de nuestro desarrollo. Hasta allí llegó. Falta, sin embargo, lo más importante: que alguien de entre nosotros, o todos a una, enhebremos el grado de compromiso que estemos dispuestos a asumir con las prioridades norteamericanas para asegurarnos, a cambio, que el apoyo a nuestras propias prioridades termine siendo efectivo. No se avizora quién pueda hacerlo. Canadá no es América Latina, Méjico está en otra cosa, Brasil se encuentra hondamente perturbado por la crisis de gobernabilidad que padece Lula y Argentina ha dejado de tener conducciones convocantes, que sus vecinos respeten. No será fácil. La opinión predominante en Washington, y no solo en el gobierno, es la de aplicar prudencia en el auxilio económico masivo a una región crecientemente ganada por regímenes más afines al chavismo o el castrismo que al progresismo cooperativo del Chile de Lagos, el Brasil de Lula o el Uruguay de Tabaré Vázquez. ¿Puede esperarse, razonan, de aquellos gobiernos hostiles, un compromiso verdadero con el interés norteamericano por combatir al terrorismo y el narcotráfico? En ese marco ¿Es posible una interlocución que genere compromisos recíprocos que faciliten resultados satisfactorios para ambas partes? A noventa días de que Bush Aterrice en Buenos Aires, nadie sueña conque venga para repetir una propuesta histórica como la de Kennedy con la Alianza para el Progreso. Apenas puede constatarse el deslucido deambular del embajador norteamericano de un despacho al otro del gobierno argentino a ver si alguien le garantiza que su presidente no aparezca abucheado por piqueteros en las pantallas de CNN. Con este panorama corremos el peligro de acentuar aún más nuestro creciente destino de marginación y desperdiciar, en nuestra propia casa, a una Cumbre de las Américas que termine como una sucesión de monólogos retóricos, en que cada parte desgrane sus letanías, corra a hacer sus valijas y se vuelva a su casa. No hay peor sordo que el que no quiere oír. |
| Andrés Cisneros , 25/07/2005 |

| Inicio | Arriba |