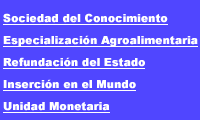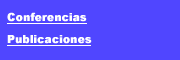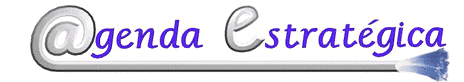

| |
| Ellos y nosotros |
A partir de los atentados de esta semana en Londres, Andrés Cisneros analiza el fenómeno del terrorismo trasnacional en el mundo globalizado, sus efectos en países de la periferia y las claves para entenderlo y atacarlo en su raíz, no en sus meras manifestaciones exteriores. |
| Cuando terminó la Guerra Fría, Occidente se quedó sin un enemigo único, visible, cuya derrota podía constatarse en la desaparición de la Unión Soviética y el fin del comunismo como alternativa al capitalismo. Transcurrimos once años sin un enemigo planetario y las prioridades pasaron a ser la globalización económica y las integraciones continentales. Argentina, entre otros, creció a tasas pocas veces vistas, toda la región sudamericana incrementó positivamente sus indicadores económicos y el Mercosur marchó aceleradamente hacia adelante. La democracia y el fortalecimiento de las instituciones tendían a consolidarse, no como ahora, a tambalear.
El atentado a las Torres Gemelas retrotrajo brutalmente la situación a un esquema de prioridades encabezado de nuevo por la seguridad, no más por el desarrollo, postergando una herramienta decisiva para nuestro futuro. El primer golpe fue a los propios EE.UU. El segundo fue a un aliado en Irak, con el atentado de Atocha. El tercero, a otro aliado, hace tres días, en Londres. Aunque se descuenta que Blair no va a reaccionar como Rodríguez Zapatero, la idiosincrasia misma de los británicos difícilmente aceptaría una retirada de Irak después de un revés como éste. Desgraciadamente, los argentinos sabemos muy bien cómo reaccionan. El 11 de marzo pasado, los terroristas de Al Quaida apostaron a que, masacrando a civiles inocentes, la respuesta de la opinión pública sería: "¡no los combatamos más!" En su lógica perversa, el repliegue español les confirmó que estaban en lo cierto. Hay para todos los gustos. La mayoría de los estados del mundo tratan de permanecer afuera, como ante un conflicto que les es ajeno. Sus cancillerías especulan que, como esos países no participaron en Irak, la retaliación no llegará hasta ellos. Pero Irak, acierto o error, según se mire, no es la causa profunda de esta guerra, que reside en otra parte. Hay un error en pensar que el asunto se circunscribe a los EE.UU. y sus socios en Irak. Al igual que pasó con la URSS, el frente de batalla no es América: los bordes de contacto están en Europa, y la mayoría de Europa mira para otro lado. El discurso oficial se limita, entonces, “a la condena a toda forma de terrorismo”, dicho así, en forma generalizada, como si ante la presencia de cadáveres puntuales, con nombre y apellido, pudiera bastar con el repudio abstracto a la violencia como concepto y no a los asesinos perfectamente identificados como organizaciones que reivindicaron abiertamente la autoría de la matanza, frente a las cuales se guarda silencio, omitiendo condenarlas: “Los líderes democráticos no se pueden olvidar del peligro terrorista, complaciéndose en repetir palabras generosas de tolerancia y buena fe. De ahí la necesidad de conjugar la convicción democrática con la acción eficaz, sin perderse... en la contemplación inmovilista, a la espera de que el convencimiento mediante la razón modifique los comportamientos disonantes.” (1) La actitud de mirar hacia otro lado provoca tortícolis moral: en todas partes, entre los escombros y los muertos, puede leerse claramente el mensaje “fuimos nosotros y vamos a seguir,” y los distraídos corren siempre el peligro de terminar algún día como el poema que se atribuye a Brecht: “ahora ya es tarde, hoy vienen por mi.” Con condenar así, genéricamente, al terrorismo no basta. El terrorismo es una táctica, no una causa. Es un medio para imponer un mensaje. Es al mensaje al que hay que enfocar. En ese sentido, resulta frecuente el “traducir” la furia que viene de afuera, desde otras civilizaciones, a códigos propios de nuestra cultura occidental y, de paso, llevar agua para el molino de cada uno en el espectro político interno. Terrorismo y antiimperialismo. Al discurso antinorteamericano y globafóbico, tan lleno de argumentos de mucho peso, lo perjudica seriamente la extendida tentación de identificar al accionar de los grupos terroristas como un aporte objetivo a la lucha contra el imperialismo y la explotación y, por lo tanto, como algo digno de apoyar porque debilita a la superpotencia expoliadora. El debate entre lo que podría denominarse el progresismo y el liberalismo en Occidente no se beneficia cuando, para aprovechar supuestas banderas libertarias, intentamos disfrazar como manifestaciones heroicas o populares a acciones propias de la barbarie pre civilizada. Los atentados en Nueva York, Atocha o Londres, como los otros centenares que se produjeron en el último medio siglo, no obedecen ni a la lucha de clases ni a reivindicaciones antiimperialistas ni se vinculan con la libre determinación de los pueblos: los que se inmolan en atentados terroristas no demostraron nunca preocupación alguna por la condición paupérrima de sus pueblos ni su ausencia de libertades, gobernados por déspotas riquísimos que nunca se interesaron en el bienestar de su gente. Estamos en una guerra en la que las percepciones son a menudo más decisivas que las realidades. De ahí la enorme importancia de lo simbólico en los objetivos que se eligen para atacar. Aplicar a los muertos en las Torres Gemelas, Atocha o Londres la excusa de que, después de todo, representan al mundo rico y explotador, equivale al recurso fascista de culpar a la víctima: “algo habrá hecho.” Por otra parte, también nosotros tenemos nuestros extremistas, y todo intento de justificación de aquéllos puede terminar abonando la reacción pro-bélica desde Occidente, acercándonos un paso más al abismo del terrorismo de Estado. La dialéctica terrorismo/terrorismo-de-Estado se corresponde a la del anticolonialismo-primitivo versus el colonialismo-decimonónico de la invasión a Irak: nada hubiera venido mejor al interés terrorista de suscitar reacciones de simpatía en el progresismo occidental. Las acciones extremas polarizan las situaciones, obligando a todos, hasta a los espectadores, a revisar sus alianzas políticas y su pertenencia cultural. No va quedando espacio para neutralidades. Los millones de musulmanes que no aman a Occidente pueden tener motivos justificados, o no, pero está claro que no surgen ni de los libros de Marx ni de reclamos libertarios territoriales. Sus argumentos son otros, algunos muy profundos y, en muchos casos, sólidamente fundados. Y la inmensa mayoría de ellos son personas cultas, pacíficas, con ánimo de entendimiento y convivencia. Tanto o más que nosotros. El mensaje del Corán no es esencialmente violento. En él se enseña claramente que religiones como el judaísmo y el cristianismo, que adoran a un solo Dios, pertenecen a "los pueblos del Libro" y, por consiguiente, deben ser aceptadas. Dentro de esa tolerancia, cristianos, judíos y musulmanes convivieron durante siglos desde el sur de España hasta los confines del Asia. La implosión de la URSS y el comunismo fue principalmente causada por el cine, la televisión, los libros y la prensa que llevaron fuera de Occidente la noticia de que algunas cosas estaban mejor aquí que allá. Hoy es igual. Si los fanáticos antioccidentales permiten que sus poblaciones se acerquen a nosotros y por ahí se entusiasmen con cosas como la democracia y las libertades individuales, perderían mucho control sobre sus propios conciudadanos. Si no alimentan el mito del enemigo cultural externo, muy pronto tendrían que vérselas con los reclamos de sus propios pueblos en demanda de mayor riqueza y libertad. Eso explica, por ejemplo, el carácter funcional del extremismo islámico a regímenes patriarcales plutocráticos, que los financian en la medida en que ese antagonismo beneficia al mantenimiento del statu-quo en sociedades todavía hoy manejadas como en el siglo doce. La mayoría silenciosa. No estamos en guerra con el islam. Estamos en guerra con unos fanáticos religiosos que lo invocan pero no lo representan en su integridad. La Guerra Santa está prevista como ultima ratio en la defensa de su cultura y de su fe, no como método permanente de accionar con las otras religiones. Exactamente igual que en la cultura judeo cristiana. Equiparar al puñado de extremistas de Al Quaida y organizaciones semejantes con la totalidad de los pueblos islámicos equivaldría a identificar hoy, en pleno siglo XXI, a la Inquisición con el cristianismo. No debe olvidarse que el terrorismo nunca persigue la victoria militar. Lo que procura es una reacción contraria equivalente, abiertamente violatoria de los derechos humanos, para así poder acusar a sus enemigos de la misma barbarie -para colmo, desde el Estado- que ellos no tienen problemas en emplear. Los sudamericanos conocimos muy bien esa dialéctica perversa, que todavía causa las profundas divisiones que, treinta años después, continúan dividiendo al cuerpo social argentino. La única manera de combatir eficazmente a los terrorismos es privarlos de refugios, de santuarios, de países en los que sus miembros e instalaciones puedan mimetizarse con la población en general, que los tolera. Occidente exhibe un compromiso mucho mayor para contener a sus propios energúmenos, algunos muy poderosos. Las sociedades islámicas, a pesar de su genuina vocación de tolerancia, no están haciendo lo mismo. Lo que hoy está faltando es celebrar un compromiso indestructible con los sectores moderados y convivientes de los estados no occidentales a donde los terroristas regresan y subsisten escondidos hasta la siguiente oportunidad. Son esos sectores islámicos sensatos los grandes ausentes del cuadro, y ningún periodista corre a entrevistar a los líderes sociales y religiosos de esos pueblos para que se pronuncien públicamente contra el terrorismo y asuman compromisos verificables para combatirlo. En los próximos días se repetirá, una vez más, el desfile de condenas provenientes de cientos y cientos de dirigentes y figuras representativas dentro del mundo Occidental, pero muy pocas, si alguna, de sus similares de otras culturas. Si nosotros fuimos y seguimos siendo capaces de controlar a nuestros propios fanáticos, resulta legítimo reclamarles que ellos hagan lo mismo con los suyos. La solución no pasa por enfrentarnos con las otras civilizaciones sino por asociarnos con sus sectores más representativos y convivientes. (1) Fernando Henrique Cardoso, a propósito de Atocha, en el diario Clarín, de Buenos Aires, el 11 de marzo de 2005. |
| Andrés Cisneros , 09/07/2005 |

| Inicio | Arriba |