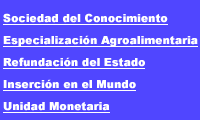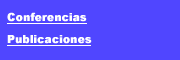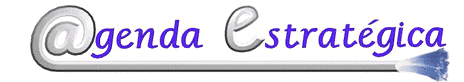

| |
| El fuego y la furia . |
El año 2005 se inició dos días antes del primero de enero, cargado con el peso de luto, dolor y furia provocado por la muerte de casi doscientas personas –en su mayoría jóvenes y niños- en la trampa mortal de una discoteca del barrio porteño de Once. |
| Semejante catástrofe, mezcla de irresponsabilidad, negligencia, codicia (y muy probablemente corrupción) conmovió no sólo a los centenares de familias que debieron llorar a sus víctimas, sino a millones de argentinos: a los que con su consumo incrementaron las ventas de los shoppings y enderezaban el rumbo hacia la costa o atestaban las playas del Este uruguayo, tanto como a la otra mitad, la que transita por debajo de las líneas de la pobreza o la indigencia.
Es que la sociedad comprendió que la trampa siniestra de la disco de Once podía haberse tragado a los hijos de cualquiera, porque nadie controla el cumplimiento de las normas de seguridad que deberían regir en locales como el que se incendió el 30 de diciembre, ni otras reglas tan elementales como esa: la prohibición de ingreso de niños a esos lugares o la que proscribe la venta de alcohol a menores o el comercio de sustancias psicotrópicas. Una ola de empatía y compasión acompañó a las víctimas y sus familias y se combinó con la furia por las consecuencias funestas de la desidia y la falta de responsabilidad. Junto a los empresarios que regentean el lugar del siniestro y al inconciente que lanzó las bengalas incendiarias, era inevitable que la opinión pública convirtiera a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en blanco de esa furia. Son ellas las encargadas de conceder la habilitación a locales como el que se incendió ese jueves trágico, las que deben inspeccionarlos para que cumplan sus obligaciones, las que deben prever vigilancia adecuada ante reuniones masivas. A Aníbal Ibarra no le alcanzó con el sacrificio de dos miembros de su gabinete (y partícipes de su círculo íntimo) para descomprimir la vigorosa presión social, que exigía abiertamente su renuncia. Ese reclamo se apoyaba no sólo en la evidente falla de gestión previa a la desgracia, sino también en la pobre administración de la crisis, donde los esfuerzos de socorristas voluntarios, policías, médicos y conductores de ambulancias mostraron más eficacia y sentimiento que las estructuras orgánicas del Estado porteño, el distrito más rico del país. La inopia y falta de reflejos de Ibarra, cuyas primeras reacciones parecieron más destinadas a echar culpas a terceros y a protegerse políticamente que a asumir las responsabilidades que le corresponden, agregaron nafta al incendio. La furia pública alcanzó asimismo a Néstor Kirchner. En este caso el motivo fue la incomprensible ausencia y el silencio con que el Presidente reaccionó frente a la catástrofe. Tanto la prensa local como la extranjera expusieron su perplejidad ante la distancia física y afectiva exhibida por el mandatario, que permaneció cuatro días en Calafate y sólo hizo conocer a través de voceros que estaba “consternado”. Cuando decidió regresar a Buenos Aires para recibir a (algunos, seleccionados) familiares de las víctimas de la discoteca, el Presidente reivindicó su actitud y cuestionó a la prensa (“plumas amarillas y lapiceras negras” que habían montado, dijo, “un show mediático”). Aseguró, a través de uno de sus ministros, que habría sido canallesca la actitud de viajar a Buenos Aires para participar de “ese show con palabras de circunstancias”. En rigor, el Presidente no había mostrado esas prevenciones cuando, por ejemplo, viajó a Río Turbio ante la muerte de varios trabajadores en un accidente en la mina de carbón, ni cuando se trasladó a Villa Urquiza tras el asalto a mano armada a un restaurante de ese barrio porteño. ¿La definición actual debe ser tomada como una autocrítica retrospectiva de aquellos comportamientos o como una coartada por la mala decisión de fines de diciembre? A juzgar por los foros de Internet, que oficiaron de caja de resonancia de la opinión pública, muchos argentinos interpretaron el distanciamiento de Kirchner como una especulación política destinada a preservarlo de los chispazos que ya chamuscaban a su aliado Ibarra. En verdad, esas opiniones eran mucho más duras que las de la prensa que irritó al Presidente: “Más que un pingüino éste es un avestruz”, definían algunos mensajes; y los grafittis que quedaban como vestigios de las demostraciones callejeros demandaban: “Dónde está Kirchner?”. Quizás el doctor Kirchner no comprendió que, ante situaciones conmocionantes o críticas, la sociedad espera de la figura presidencial (quienquiera sea el que la encarne) una reacción cercana y protectora, casi lo que se aguarda de una figura paterna. Reclamar su presencia (y quejarse de su ajenidad ante la desgracia) esconde ese mensaje, que no fue oportunamente atendido. Así, el retorno desde Calafate pareció suscitado por tales cuestionamientos y los de la prensa. Estos datos probablemente hicieron pensar al Presidente y a su entorno de consejeros que el precio político de la lejanía era mayor que los riesgos de afrontar cuerpo a cuerpo las circunstancias: las chispas ya rozaban la Casa Rosada. Si bien se mira, las últimas semanas de 2004 y la primera del presente año fueron escenarios de sutiles retrocesos del espacio oficialista. El primer paso en falso ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde Felipe Solá, tras ser alentado desde Balcarce 50 a desafiar al duhaldismo, fue librado a su suerte cuando Eduardo Duhalde movió sus piezas para develar la fragilidad de las fuerzas del gobernador y neutralizar así la maniobra de penetración del kirchnerismo en su distrito. “No es nuestra pelea”, se replegó con velocidad el Presidente, en una adaptación política de la fábula de la zorra y las uvas. La desgracia porteña trajo consigo la disgregación política del espacio oficialista porteño. Aníbal Ibarra llegó a su cargo merced al apoyo de Kirchner, una vez que éste ocupaba ya la presidencia. Principal aliado del santacruceño en la Capital Federal, el Jefe de Gobierno afecta, con la debilidad que se supo conseguir, las posibilidades de juego propio que Kirchner ensayaba. La confesión más notable de esa vulnerabilidad es la convocatoria a Juan José Alvarez para que ocupe la Secretaría de Seguridad del gobierno de la Ciudad Autónoma. Difícilmente haya una figura tan difícil de digerir para el sedicente progresismo que el gobierno ha buscado reiteradamente como apoyo como la de Alvarez: bonaerense, ex ministro de Adolfo Rodríguez Saa, de Carlos Ruckauf y de Eduardo Duhalde, desplazado del ministerio de seguridad de su provincia por indicación del propio Kirchner a Felipe Solá. Ya se han manifestado muchos sectores amigos del gobierno para repudiar su designación. Alvarez, un político inteligente que ha estudiado con seriedad los temas de la seguridad ciudadana y ha formado un equipo de idóneos especialistas, venía formando parte en la Cámara de Diputados de un sector del bloque justicialista claramente crítico de muchas políticas del Poder Ejecutivo y reticente ante la condescendencia hacia esas políticas que observaban en Eduardo Duhalde. Su designación es una incrustación extraña en el espacio oficialista de la ciudad de Buenos Aires y la admisión implícita por parte de Ibarra de que no cuenta en su sector con cuadros políticos capaces de afrontar con eficiencia una crisis de las proporciones de la que desató el incendio de la discoteca. Sobre Alvarez recae ahora la responsabilidad que él mismo describió: “Desarmar una bomba de tiempo”. Se trata, en rigor, de dotar al Estado de los instrumentos fuertes, eficaces y transparentes que le permitan cumplir sus deberes para con la ciudadanía. |
| Jorge Raventos , 01/08/2005 |

| Inicio | Arriba |