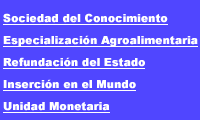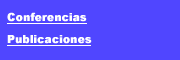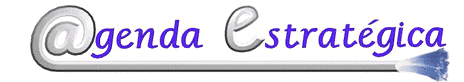

| |
| Norteamerica y Nosotros |
Adjuntamos hoy la desgrabación de la conferencia de Andrés Cisneros en el Hotel Sheraton, organizada por FAPEDEC (Fundación Argentina Para el Desarrollo de la Educación y la Cultura) el 27 de septiembre de 2004. Se trata de un desarrollo mayor de la nota "Las Elecciones Norteamericanas y Nosotros" que publicáramos dos semanas atrás. |
| Como todos sabemos, el fin de la Guerra Fría dio paso a un mundo caracterizado por al menos dos datos dominantes: uno, el predominio económico y estratégico indisputable de los Estados Unidos y, dos, un proceso de globalización de magnitudes nunca vistas. Antes de opinar sobre si un mundo configurado de esa manera es o no de nuestro agrado, conviene recordar lo que dijo Felipe González, alguien ciertamente insospechable de militancia neo-liberal. Dijo González que, oponerse a la globalización es lo mismo que oponerse, por ejemplo, al descubrimiento de América. Es un dato, no una opción. Mi abuelo y mi padre manejaban una empresa familiar de acopio de cereales y explotación de campos. Era frecuente que los chacareros los consultaran para resolver sus problemas y allá por la década del cuarenta uno de ellos le trajo una intimación impositiva y le pidió a mi padre que le ayudara a redactar una carta comunicándole a la Dirección General Impositiva su desafiliación, pues no tenía interés en pertenecer a esa organización y pagarles impuestos. Esto de la globalización es del todo semejante. El mundo es lo que es. Y aún si queremos cambiarlo lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona. Mucho más si, además de cambiarlo, lo que queremos es aprovecharlo. Sacarle beneficios. Voy a omitir fatigarlos con datos sobre el poderío norteamericano, por ser sumamente conocidos. Permítanme sí un par de minutos sobre algunos aspectos poco tratados de las peculiaridades del poder norteamericano. Los académicos distinguen entre el “hard power” y el “soft power.” El “hard power” es el poder de imponerse, de obligar a los otros. El “soft power” pasa por el convencimiento, el ejemplo, la persuasión. Uno es el temor. El otro es la admiración. Hoy en día, EE.UU. tiene un “hard power” imposible de desafiar. Es la potencia más fuerte que ha conocido la Historia de la Humanidad. Y los norteamericanos están muy orgullosos de esa fortaleza, porque la consideran bien ganada, con esfuerzo, con talento y dos siglos de un proyecto nacional funcionando. Pero también están muy orgullosos de su “soft power”, de la Revolución Americana, del contenido de la Constitución Nacional, en suma, de su capacidad de dar ejemplo, de imponerse por las ideas con independencia de la fuerza. Su profunda creencia en un Destino Manifiesto para su país expresa un compromiso genuino, no solo retórico, con los ideales de la Revolución Americana de 1776, cuyos principios incluyen la libertad, la democracia y la sujeción de todos a la ley, tanto el débil como el fuerte. Y en especial los gobernantes. Es un caso único en la Historia de los imperios. Un hegemón más fuerte que nadie pero que, al mismo tiempo, cree, su gente cree, militantemente cree, en que la Fuerza se subordina al Derecho. De ahí el gran peso que, por ejemplo, tiene allí la opinión pública. Esta aparente contradicción entre el “hard y el soft power” de los EE.UU. encierra, al mismo tiempo, un peligro y una oportunidad. El peligro de una reedición, otra más, de un nuevo imperialismo. Y la oportunidad de liderar, de conducir en base a la legitimidad de una conducta que los demás perciban orientada por los principios antes que por la fuerza. La confluencia entre el mando y el liderazgo. A diferencia de los hegemones anteriores, la opinión pública norteamericana no tolera acciones internacionales de su gobierno basadas en la mera fuerza o en contradicción con los principios de la Revolución Americana, en la cual la gente cree con mucha fuerza. De manera que se trata de un hegemón con la fuerza de un Imperio pero balanceado por el sistema institucional y de opinión pública más desarrollado que se conoce. De más está explicar demasiado que, con este esquema internacional, ninguna cancillería del mundo puede diseñar su política exterior sin tomar en cuenta esas dos cosas: la preeminencia norteamericana y el proceso de globalización. Y en consecuencia, diseñar la política exterior, en base a las realidades objetivas antes que los propios deseos. La relación de fuerzas en el mundo es tal que probablemente no existe ningún proyecto nacional de envergadura, de ningún país del mundo, que no deba tomar en cuenta cómo, ese proyecto propio afecta, en cada caso, al mundo globalizado. Este es el mundo que es. ¿Y cómo encuentra a la Argentina este preciso momento en que, la mayor superpotencia del mundo se apresta a celebrar, una vez más, el acto más importante de su sistema institucional, que son las elecciones para un nuevo período presidencial? Cada cuatro años un muchos grupos de argentinos inquietos por el futuro de nuestro país, nos juntamos y hacemos lo mismo: especular pormenorizadamente, detalladamente, sobre las inminentes elecciones norteamericanas y, por sobre todo, si el hecho de que gane uno u otro candidato va a significar alguna diferencia para nuestro destino. La experiencia indica que se trata de un ejercicio inútil. En el mejor de los casos, de un ejercicio por lo menos insuficiente: promesas de campaña y después no cambia mucho. Todos los candidatos, de los dos partidos aseguran siempre lo mismo: que si los eligen se ocuparán de América latina mucho más que antes y pasarán a tratarnos como socios estratégicos de un destino venturoso. Aclaremos que no es que los políticos norteamericanos mientan más que los de cualquier otra parte. Seguramente agradecen el voto de los latinos. Pero de los latinos que viven, y sobre todo que votan allí, no de nosotros. Y es bastante lógico que así sea. Es el círculo de intereses entre votante-y-votado, en el que nosotros, los que no votamos allí, no entramos en la foto. Si gana Kerry seguramente habrá cambios propios de los matices personales y, dado que la tendencia de Bush al unilateralismo ha sido muy marcada, alguna corrección a ese respecto. Pero nada indica un cambio significativo respecto de América Latina. Es un lugar común decir que los EE.UU. no tienen una política completa, estructurada para América Latina. Digo una política completa en el sentido que la tuvo, por ejemplo, respecto de Europa al terminar la segunda Guerra Mundial. En ese caso, Washington no buscó priorizar los buenos negocios sino la seguridad estratégica frente a la Unión Soviética y ayudó masivamente a Europa Occidental para que produjeran desarrollos nacionales espectaculares como mejor forma de ganarle la batalla política al comunismo. Es lo que se llamó la política de la detente: empatarles en lo militar y derrotarlos con la economía. Como ustedes recordarán, en otras regiones, como por ejemplo en América Latina, no hicieron lo mismo: no nos beneficiaron con un Plan Marshall y, antes que financiar nuestro desarrollo, para el combate contra el comunismo prefirieron tolerar, cuando no apoyar, a gobiernos inconstitucionales, a menudo durísimas dictaduras. Fueron estrategias distintas, coherentes con los intereses norteamericanos: Europa fue siempre un enclave estratégico y nosotros nunca llegamos a serlo. De manera que lo que siempre medió entre nosotros fueron políticas de ayuda puntual, de corto alcance, oportunidad de negocios y, con frecuencia, muy buena voluntad, pero nunca un proyecto abarcativo, que nos asociase, como sí lo tuvo con Europa. Repasemos un poco la Historia. A lo largo de sus 228 años de existencia, EE.UU. produjo al menos siete propuestas de política exterior para América Latina. Veamos rápidamente una por una: 1. La doctrina Monroe: funcionó como el estatuto anti-europeo de una potencia americana que fijaba un control territorial sobre el continente americano justificado en la doctrina de su propia seguridad nacional. 2. El panamericanismo: a esa consolidación estratégica le siguió la expansión económica y comercial en el continente; 3. Los tiempos del “New Deal” con la política del “buen vecino,” con su sistema de premios y castigos según la conducta de cada uno en la II Guerra Mundial; 4. La Alianza para el Progreso, que murió junto con Kennedy; 5. La doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría, en que Washington privilegió la lucha contra el comunismo antes que la democracia en A. Latina; 6. El Consenso de Washington, en que EE.UU. vuelve a valorar la democracia entre nosotros, y propugna la apertura de los mercados. Los nuestros, especialmente. 7. Finalmente el momento actual que comenzó fuerte con el ALCA, ahora cada día más light y crecientemente eclipsado por la prioridad norteamericana por su seguridad nacional después de Septiembre Once. Ninguna de estas siete propuestas históricas tuvo la entidad de un proyecto verdaderamente asociativo. Nunca fuimos verdaderamente socios. Ni siquiera en los períodos de la mayor buena voluntad recíproca. En todos los casos se trató claramente no de un proyecto en común sino de algo de menor envergadura, apenas de lo que propone unilateralmente un Estado hegemónico sobre una región a la que considera no como su socia sino como su zona de influencia. No es malo ni bueno, es así como se escribe la Historia en un mundo donde cada uno cuida de sus propios intereses. En general, la Historia nos muestra que ningún hegemón resulta popular en su zona de influencia. El caso de los EE.UU. y nuestra región no aparece como una excepción a esa constante. ¿Y cómo es el sentimiento argentino respecto a los EE.UU.? La historia de las relaciones entre ambos países se encuentra muy bien explicada en el texto de un libro clásico de Joseph Tulchin, cuyo título expresa admirablemente la situación: “Argentina y EE.UU.- Historia de una desconfianza.” Contamos con encuestas de Gallup, del CARI y del CSIS que acreditan que en la Argentina se registra el índice de antinorteamericanismo más alto de la región y uno de los más altos y permanentes del mundo. Al mismo tiempo, en la encuesta del CARI, la mayoría de la gente opina que el país con el que más debemos estrechar relaciones es los EE.UU. ¿Cómo se entienden estos dos datos aparentemente contradictorios? En mi opinión, se entiende que admiramos al país pero no siempre a sus políticas exteriores En la encuesta más reciente, de Gallup, sobre el tema clave más reciente, que es la invasión a Irak, de 38 países de todos los continentes, el rechazo en Argentina es el más alto de todos (89%). ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué esto es así? Los estudiosos señalan dos grandes causas para este sentimiento antinorteamericano. Una Subjetiva y otra Objetiva. La subjetiva arranca con la Doctrina Monroe (“América para los Americanos”) y el rechazo argentino: “América para la Humanidad”. Hubo un tiempo en que Argentina pudo considerarse en condiciones de competir con EE.UU., al menos por el liderazgo regional. Le fue muy mal en esa competencia y después de un siglo de malas relaciones el ánimo recíproco no es de los mejores. Por otra parte, la tendencia natural a echarles a los demás los fracasos propios tiene un alto desarrollo en la Argentina, y este caso no fue una excepción. Por su parte, EE.UU. se cobró puntualmente los desafíos de la Argentina en esos cien años. El punto de inflexión más citado es la inmediata posguerra del 45, en que Washington tomó a la Argentina como ejemplo para dar un escarmiento e impidió y boicoteó por todos los medios a su alcance la posibilidad de que Argentina cobrase las enormes acreencia de la Guerra de manera tal que pudiera aplicarlas a su desarrollo como potencia industrial de América del Sur, a diferencia de Brasil, que sí había ido a la Guerra, que recibió un enorme apoyo en esa dirección. Es un lugar común escuchar que la política exterior de la década del Noventa fue un acto de oportunismo, un acto de seguidismo con EE.UU… Permítanme leerles una frase textual: “Nuestro país, desde los primeros días de la revolución que la separó de la madre patria, puso particular empeño en aproximarse políticamente a los EE.UU. de América, adhirió luego a la doctrina Monroe y procuró así concluir, sobre la base de esa doctrina, una Alianza ofensiva y defensiva con la “Gran Nación del Norte”, como ya entonces la llamaban los próceres de la Independencia nacional- para concluir con la reafirmación y ampliación de la amistad que felizmente une a nuestro país y los EE.UU., y que es deber de la generación actual cultivar con el mismo empeño y ardor con que la cultivaran nuestros mayores.” Esto no lo dijeron ni el oportunista Guido Di Tella ni el oportunista Carlos Escudé ni ningún otro supuesto oportunista argentino. Lo dijo José Maria da Silva Paranhos hijo, más conocido como el barón de Rio Branco, el más notable canciller que tuvo Brasil, fallecido en funciones en 1912 y que allí es tenido por el estratega histórico de su reracionamiento con el mundo, por una especie de Alberdi de su política exterior. De manera que Brasil siempre se comportó en consecuencia. Así, en la inmediata posguerra, cuando EE.UU. lanzó el Plan Marshall para apoya a Europa y postergaba a países como Argentina, Brasil –que no había permanecido neutral- percibió dos de cada tres dólares de la ayuda económica norteamericana de posguerra para la región. Este es un resumen de aspecto Subjetivo, de nuestra mala relación con EE.UU. El aspecto Objetivo de nuestra relación con los EE.UU. pasa por los siguientes datos: a) Nuestras economías siempre fueron competitivas, no complementarias; b) Nuestra ubicación geográfica no supone ninguna amenaza y ninguna ventaja para los EE.UU. y sus intereses en el mundo; c) No somos, no conseguimos ser, el país líder de la región, o al menos de América del Sur, o aunque más no fuere del Cono Sur, como para que les interese una interlocución con nosotros como representantes de algún agrupamiento regional; d) Tampoco pueden utilizarnos como país de alternativa en la Región, para contrabalancear al más grande de nosotros, que es Brasil. Si alguna vez lo intentaron, está claro que no lo consiguieron; e) No estamos cerca de sus fronteras y nuestros emigrantes clandestinos alcanzan un índice crítico para sus políticas de población; f) Afortunadamente no somos ni grandes productores de drogas ni enclaves del terrorismo trasnacional. En fin, que no estamos en condiciones de aportarles nada que necesiten imperiosamente ni privarlos de nada que les resulte indispensable. No podemos aportarles ningún beneficio significativo ni es grande ningún daño que podríamos causarles. En el lenguaje de hoy en día: con la Argentina no pasa mucho. Lo malo es que no nos pasa mucho con la potencia más grande que el mundo haya conocido jamás y respecto de la cual ninguna Cancillería del planeta en su sano juicio supone que puede diseñar su política exterior sin tomarla en cuenta a EE.UU. En suma, que en términos objetivos, padecemos una asimetría económica y estratégica con los EE.UU., agravada, en lo subjetivo, por cien años de malas relaciones políticas con ese mismo país. Y ya que estamos en tiempos de elecciones norteamericanas, les dejo un dato: en la plataforma electoral del Partido Demócrata, la Argentina no figura. Y en la Plataforma Republicana, a la hora de nombrar los países que cuentan en cada región, en América se mencionan solo a cuatro: Méjico, Colombia, por supuesto Brasil … y Chile. Nosotros, nada. Es la primera vez que ocurre. Cuando antes hablamos de “hard” y “soft” power, ya vimos que ellos, los norteamericanos, tienen los dos poderes, sobre nosotros y sobre todo el mundo. Nosotros, ya lo vimos, no tenemos poder de amenaza ni de imposición. Nos queda solo el de persuadir, el de convencer. El “soft power” ¿Y convencerlos de qué? …En este caso a Washington, que, por alguna razón que no está muy claramente a la vista a su opinión pública, que a los EE.UU. les conviene una Argentina desarrollada y gravitante antes que este país quebrado y marginal en que nos hemos convertido. Y que les conviene tanto a ellos, que debieran hacer un esfuerzo económico importante para ayudarnos en esa dirección. En la década de los Ochenta, el interés nacional argentino –y el de toda Latinoamérica- coincidía, ensamblaba con un interés nacional norteamericano: la democracia. Nosotros queríamos recuperarla y ellos querían verla extendida por todo el mundo. Después de Watergate y Vietnam y derrotado el comunismo, EE.UU. pasó a comprometerse activamente en la expansión de la democracia. Estaban en deuda ante su propia opinión pública en el tema de la democracia y ya no necesitaban postergarla en nombre de la lucha contra el comunismo. Además, como el nuevo paradigma de los países desarrollados pasó a ser la globalización de la economía, la mayor expansión posible de la democracia pasaba a ser funcional a la apertura de la economía y la universalización de los mercados. Esto es, a la globalización. De manera que, en cada caso, se daba una coincidencia perfecta: los dos teníamos el mismo objetivo. Y sobre esa coincidencia construimos una política exterior. Lo común, lo habitual, es que no se dé una coincidencia tan perfecta. Más precisamente, que se dé una coincidencia tan perfecta en las prioridades. Un buen diplomático norteamericano dirá que la democracia en el mundo siempre fue un principio de su política exterior. Solo que cuando el enemigo principal era el comunismo, esa vocación democrática por nosotros descendió muchísimo en sus prioridades. Lo que sucedió en los Ochenta es que coincidieron las prioridades a favor de la democracia: las prioridades de ellos y las nuestras. Lo que afrontamos ahora es, otra vez, una asimetría muy grande de prioridades. El narcotráfico, el terrorismo trasnacional y el establecimiento de un nuevo sistema financiero global son, para ellos, muchísimo más urgentes que el desarrollo económico de América Latina, que es nuestra prioridad. Es a partir de esa asimetría que tenemos que construir, que tejer los intereses de ambas partes para desarrollar una nueva política exterior. Siempre ha sido igual: si los países menores no asumen compromisos en los temas que más preocupan a los más grandes, difícilmente obtengan compromisos de los más grandes en los temas que preocupan a los más chicos. Hay que reconocer que semejante proyecto, respecto de la Argentina, debe despertar algunas dudas, visto desde el mundo desarrollado. Porque podría costarles mucho esfuerzo y mucho dinero a los contribuyentes, a los albañiles y plomeros que mencionaba O’Neill y a los agricultores que se perjudicarían si compraran más de nuestros productos. Tendrían que tener muy buenos motivos para comprometerse decisivamente en nuestro desarrollo. Veamos la Historia reciente: Desde el punto de vista Objetivo, en la Primera Guerra Mundial permanecimos neutrales. En la Segunda Guerra Mundial seguimos neutrales E hicimos lo mismo en la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría: nos metimos en No Alineados, único país de América, excepto Cuba, claro está. En contra de las advertencias de medio mundo, invadimos Malvinas, entrando en guerra con un país de la NATO, aliado histórico de los EE.UU. Poco tiempo antes, en diciembre de 1977 estuvimos a horas de una guerra con Chile,iniciada por nosotros, después de desconocer arbitrajes internacionales. Desde entonces hasta ahora pasamos por toda la gama: gobiernos que guardaban distancia de los EE.UU., gobiernos de muy buena relación con EE.UU. y gobiernos bastante hostiles a los EE.UU. Ahora, declaramos el default soberano más grande de la Historia, tres veces el de Rusia, que, además, la mitad de nuestros parlamentarios aplaudió de pie. Resultado en la columna Subjetiva: tenemos una de las opiniones públicas más antinorteamericanas del mundo. Con esos antecedentes tenemos que ir y convencerlos. Convencerlos de que sus intereses coinciden con los nuestros. Y que se beneficiarían mucho más invirtiendo en nosotros que dejándonos correr nuestra propia suerte. No va a ser algo fácil de argumentar. Argentina tiene dos problemas: hacia adentro, de gobernabilidad. Hacia fuera, de inserción en el mundo. Se trata de las dos caras de un mismo problema: no habrá gobernabilidad interna si no nos vinculamos de veras, en serio, al mundo que se globaliza. Hay un aire de familia, una relación necesaria entre el regreso al diálogo político en lo interno aquí, en la Argentina, y la correcta identificación de nuestros aliados afuera, en el mundo. Hay una relación directa entre la recuperación del manejo eficaz de nuestras variables fiscales y monetarias y el regreso de los flujos internacionales de inversión. Hay, en suma, una oportunidad –no un peligro- entre nuestra inserción en el mundo y nuestro éxito como Estado nacional independiente. No hay éxito interno y aislamiento exterior, o viceversa. Van juntos, o no van nada. En toda América Latina ha ocurrido que quienes proponen políticas exteriores reivindicativas, confrontativas son aquellos gobiernos que, en la política interna, más tarde o más temprano, terminan basándose en esquemas de lucha de clases. Al revés, los movimientos políticos que internamente pregonan la alianza de clases, una articulación equilibrada de los intereses que participan en el sistema productivo, esos gobiernos proponen un mismo esquema internacional cooperativo, con los vecinos y con el resto del mundo. Es la misma diferencia que va de un nacionalismo de medios a un nacionalismo de fines. La inserción en el mundo y la soberanía nacional son funcionales, no contradictorias. Por el contrario, la autonomía, entendida como ausencia de compromisos, conduce a la marginación, a la in-importancia. No existe una opción más dañosa, un camino más seguro a la pérdida de la autonomía y a la dominación por el extranjero que el rechazo de la inserción en el mundo La única manera de generar un proyecto nacional sustentable es pensarnos desde el mundo, pensarnos “en” el mundo. Hoy por hoy, ser nacionalista exige mirar hacia fuera, aumentar nuestra vinculación con el mundo, no disminuírla. Cualquier política exterior cuyo resultado consista en aumentar nuestra marginación del mundo, no importan los argumentos o la ideología con que se la presente, terminará siendo una política exterior contraria a los intereses nacionales. En esta historia de largos desencuentros, hace muy poco, en la década de los noventa, ambas partes, Argentina y EE.UU., a punto de cumplir cien años exactos de malas relaciones, establecimos un espacio de lucidez mutuamente beneficiosa. Esto fue muy importante. Porque cuando un grande y un chico se llevan mal, el chico paga por sus propios errores y paga, además, por los errores del grande. Paga las dos veces. Veníamos desde siempre con buenas relaciones con Europa, por lo que el establecerlas con Washington significó el cierre de un circuito de entendimiento con el mundo que se globalizaba. Ese espacio de los Noventa fue la continuidad de intereses coincidentes de los Ochenta. En los Ochenta, ambas partes teníamos como prioridades el afianzamiento de la democracia. En los Noventa, a continuación, las prioridades que pasaron a coincidir fueron las económicas para América latina. Naturalmente, con divergencias, como pasa siempre. Mayor o menor apertura de los mercados, niveles tarifarios, propiedad intelectual, barreras arancelarias, etc., etc., fueron campos de colaboración y choque con el mundo globalizado, pero, en definitiva, generaron una energía con la que el país se puso en movimiento. En esos diez años llevamos el promedio de crecimiento del Producto Bruto a niveles constantes nunca antes alcanzados en el siglo veinte. Aumentaron nuestras exportaciones, nuestras importaciones y nuestra adquisición de tecnología. Disminuyeron sensiblemente los índices de pobreza y los salarios promedio triplicaban a los de hoy, con mucho mayor poder adquisitivo. Dimos un salto cualitativo enorme en el proceso de integración y pasamos de tratar a nuestros vecinos ya no más como hipótesis de conflicto sino como hipótesis de cooperación. Concertamos una alianza estratégica con Brasil, introdujimos la cláusula democrática en el Mercosur y solucionamos con Chile absolutamente todos los conflictos limítrofes pendientes. Con todos lo vecinos, convertimos a América del Sur en el territorio más grande y más poblado del planeta libre de armas nucleares, químicas y bacteriológicas. También juntos redujimos nuestros presupuestos militares al índice más bajo de todo el mundo como porcentaje del PBI. E hicimos punta en la participación de Cascos Azules con las Naciones Unidas, espacio de liderazgo entonces bien ganado que hoy, por supuesto, ha pasado a manos de Brasil. No hicimos todo eso sin errores, sin excesos y, lamentablemente, sin el veneno de la corrupción, desgracia colectiva de la cual toda América latina está tratando de liberarse. Pero hicimos la prueba, mostramos resultados y el camino quedó abierto para quienes quieran hacer la lectura correcta: ordenarnos en lo interno y buscar en el mundo a las alianzas -y no las enemistades- que más convengan a nuestro desarrollo. La permanencia aún hoy de la Argentina como Aliado Extra-Nato de los EE.UU. y el reiterado apoyo de Washington en las negociaciones con el Fondo Monetario y el G-7 constituyen evidencias de que aún contamos con capital remanente de esos años de buena relación. A cuatro años de abandonar esa política exterior, el interrogante de cómo construir poder usando el relacionamiento internacional como punto de apoyo, sigue siendo un reclamo sin respuesta por parte de la clase política argentina. No se escucha una propuesta integral de cómo insertarnos en el mundo y, a partir de esa inserción, apalancar nuestra economía para crecer y desarrollarnos como estado independiente. Todos hablamos de “inserción en el mundo” pero rara vez se la define. Insertarnos en el mundo consiste, pura y simplemente, encontrar sinergia, encontrar energía entre nuestros intereses nacionales y los intereses globales de los países desarrollados para poder crecer como ellos. No consiste en otra cosa. No es una definición ideológica o un florecimiento de hermandades telúricas o el llamado a alguna cruzada planetaria. Se trata, simplemente, de ayudar para que nos ayuden, de aportar para obtener beneficios. Los países que hoy son grandes crecieron de esa manera. La política exterior es, ante todo, promoción de intereses. En ese marco, la extendida creencia norteamericana de que ayuda a nuestro desarrollo cada vez que sus empresas hacen buenos negocios en América latina puede ser correcta pero también insuficiente: la opinión pública, por lo menos la argentina, va a tomar a cada uno de esos negocios como una renovada exacción imperial en que el componente extranjero se llevará la parte del león a cambio de unas monedas para nosotros. Verdad o mentira, es así como se lo percibe. Ya nadie discute que en el mundo globalizado las economías nacionales crecen a tasas mucho más altas que antes. Pero también es cierto que el crecimiento bruto de nuestras economías no disminuye sino que aumenta la concentración de la riqueza. Para 1983, cuando recuperamos la democracia, la distancia que separaba al 10% con mayores ingresos del 10% con menores ingresos, era de doce veces. Hoy, es de más de treinta veces. Hasta que la gente no perciba que una mayor vinculación con EE.UU. y el mundo globalizado conduce a cambios estructurales que incluyan una manera más equitativa de adjudicar los beneficios, con razón o sin ella, continuarán profesando un sólido sentimiento antinorteamericano. Algo semejante ocurre con el ALCA. La gente lo percibe como una nueva oportunidad de maximizar negocios dentro de la estructura económica tradicional. No visualiza al ALCA –como no visualiza a EE.UU.- como un aliado o una herramienta para cambiar estructuralmente a nuestras economías. Puede que no tengan razón, pero ésa es la manera en que se lo ve. Las encuestas lo prueban. Lo cierto es que vivimos en el subcontinente que tiene la tasa de distribución de la riqueza más desigual del mundo entero. La gente exige a los gobernantes que, así como alguna vez desde Washington nos ayudaron a recuperar nuestra democracia, hoy establezcamos con ellos relaciones en que nos ayuden a concretar un verdadero desarrollo equitativo e independiente. Después de que el mundo nos ayudó a recuperar nuestra Democracia, la gente cree que con eso no basta. Que, como ya nos pasó a nosotros, desgraciadamente no es verdad que “Con la democracia se vota, se come y se cura…”. Es muy bueno tenerla, y gracias por la ayuda, pero ya que estamos en campaña proselitista norteamericana, para América Latina, y especialmente para Argentina, podemos decir que, hoy por hoy, “es la economía, estúpido.” Que, dicho sea de paso, es lo que desde el hospital, Clinton acaba de recordarle a Kerry. Pero no es lo mismo requerir a EE.UU. que se comprometa hoy con nuestro desarrollo económico tal como lo hizo en su momento con nuestro desarrollo democrático. La clave del problema político entre ambos consiste ahora en encontrar la manera de hacerles percibir que el desarrollo económico y el crecimiento de la autonomía de un país como la Argentina son funcionales y no disfuncionales a sus intereses económicos y comerciales. Y, sobre todo, a su seguridad nacional amenazada. Hoy, la tarea principal de nuestros gobernantes en materia de política exterior consiste en convencer a los EE.UU. de que, ahora, el desarrollo económico -como antes la democracia- de un país como la Argentina constituyen factores estratégicos para la seguridad nacional norteamericana, hoy doblemente atacada por el terrorismo y el tráfico de drogas. La política exterior norteamericana y el entero carácter nacional norteamericano han funcionado siempre en la lógica del amigo/enemigo. Y Septiembre 11 ha dejado en claro por empezar dos cosas: que el nuevo enemigo es el terrorismo y que se trata de un enemigo que circula, literalmente, por el mundo entero. Un poder sin centro y sin territorio. Y una tercera cosa: que no existe mejor ataque preventivo que el de privar al terrorismo mundial de sociedades insatisfechas que sirvan de santuarios en base al caldo de cultivo del creciente sentimiento antinorteamericano. Desde ese punto de vista, el momento en que se da esta elección presidencial en EE.UU. parece sumamente oportuno, porque, gane quien gane, EE.UU. tendrá que sopesar, tendrá que re-pensar si continúa con el marcado unilateralismo de estos cuatro años de Bush. Y cuando lo hagan, cuando verifiquen que el mundo no puede hacer casi nada sin EE.UU, pero que EE.UU. tampoco puede hacerlo todo en soledad, allí estará, esperando, el espacio en la agenda internacional en el que pueda anotarse un protagonista del tamaño y las características de la Argentina. Esa es nuestra ventana de oportunidad. Y en las cosas que EE.UU. puede arreglárselas solo, también podemos elegir acompañarlo. O no acompañarlo. Si no lo hacemos, podemos perder ventajas pero no necesariamente sufrir consecuencias. Y en las cosas que EE.UU. no puede hacer solo, cuando necesite asociados, en esos casos, podemos construir alianzas puntuales, con aportes seguramente menores pero que serán valoradas. Allí también podemos decir que sí, o que no, pero los costos y beneficios van a ser distintos. El acompañamiento de Argentina en Irak no habría sido significativo. En Haití o en Cuba, sí. Así se construye una política exterior. Para variar , todo indica que Brasil continúa haciendo las cosas bastante mejor. Para quienes todavía no lo sepan, la sección que en el Departamento de Estado se ocupa del Cono Sur, no se llama “Cono Sur”…se llama “Brasil..y Cono Sur.” Bien, ya vimos la política del “caso por caso”. ¿Cuál sería la posible política estructural, la alianza permanente que nos permitiera vincularnos más al mundo globalizado, sin pérdida de la dignidad y, al mismo tiempo, facilitando nuestro desarrollo? Por ejemplo, comprometerse a luchar de verdad, efectivamente, contra el terrorismo trasnacional ¿Supondría una sumisión al imperio y un daño a la soberanía argentina? Y luchar a fondo contra el narcotráfico, ¿Resultaría también un alineamiento vergonzoso? ¿Perderíamos dignidad nacional por eso? Ordenar nuestras cuentas, gastar menos de lo que producimos y distribuir mejor la riqueza entre los propios argentinos, ¿Constituirían también concesiones inaceptables de sojuzgamiento imperial? Porque sucede que ése es el trípode de nuestra mejor posibilidad de pesar en el mundo global: ayudarlo a combatir a sus enemigos hoy más importantes –el terrorismo y las drogas- y, por ese camino, facilitar nuestro propio desarrollo nacional. Cuando consigamos eso, ya no estaremos, como el purrete lumpen de Horacio Ferrer, la ñata contra el vidrio, tratando de adivinar lo que pasa adentro, en un mundo del cual dependemos para casi todo y en el que hoy no podemos influir en casi nada. Muchas gracias |
| Andrés Cisneros , 27/09/2004 |

| Inicio | Arriba |