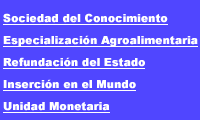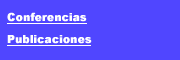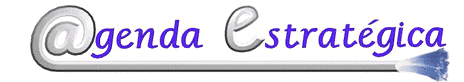

| |
| La Argentina que puede . |
Un interesante análisis de Jorge Raventos. |
| La enorme performance de los equipos argentinos en Atenas -particularmente la de los muchachos del básket, que ganaron una medalla que a priori muy pocos, si
alguien, vaticinaba- obliga a reconsiderar un juicio repetido a menudo: ese que afirma que el talento argentino se expresa sólo en el terreno individual, no en
el colectivo o asociativo. Más allá, sin embargo, de las proezas individuales de algunos de los atletas que representaron al país en las Olimpíadas, lo que impresionó fue la actuación en los juegos de equipo, tanto en los casos que permitieron llegar al podio –básket, fútbol, hockey femenino- como en los que no alcanzaron para el pedestal. Esos equipos y esas performances están seguramente señalando que, si alguna vez fue cierto aquel juicio, hay cosas que están cambiando. Por otra parte, si esas actuaciones produjeron la emoción y el orgullo que el sábado a la tarde se experimentaban en todo el país, fue porque mostraron la imagen de una Argentina competitiva, eficaz y vigorosa, sin complejos, asociada, mezcla de capacidad y corazón . Ese país que se vió por TV en los juegos probablemente refleja los deseos profundos de la mayoría de los argentinos: la integración en el mundo –no el aislamiento-; la habilidad para competir con los mejores –no la tutela que desalienta el progreso y el esfuerzo-; el sentimiento que vincula el éxito del grupo y la personalidad nacional; la mirada puesta en el siguiente desafío, no en los traspiés del pasado. La Argentina olímpica es la expresión de una nación globalizada: la que intenta ser. Los jugadores, en su gran mayoría, viven, compiten, progresan profesionalmente en otros países. Su crecimiento personal se vuelca en mejoramiento colectivo, su talento se despliega asimilando tecnologías ajenas y se potencia cuando lo ponen en práctica con la motivación que da la camiseta azul y blanca, cuando se sienten parte del gran espíritu de la tierra propia. Patria y globalización no son antónimos. Los éxitos de esa naturaleza contribuyen al entusiasmo de los argentinos. Pero también, si se quiere, a la decepción. Hay una distancia tan evidente entre eso que el país sabe y ve que puede y la realidad cotidiana, que ineludiblemente obliga a preguntarse por qué la potencia no se transforma en acto. La crítica a la política que impera en amplias franjas de la sociedad en buena medida está alimentada por esa decepción: el sistema político y las instituciones no parecen reflejar la complejidad y capacidades que bullen en el seno del país, restan calidad, competitividad, capacidad de éxito a una Argentina que no se resigna a la medianía y la irrelevancia. Algo de eso podía sentirse en la nueva y otra vez imponente manifestación convocada por Juan Carlos Blumberg, el jueves 26 de agosto. El enojo con la política no es, en este caso, el equivalente al irritado “que se vayan todos” de dos años atrás, sino el reclamo de comportamientos eficaces, urgentes, directos para resolver las cuestiones más acuciantes que vive la sociedad y la pretensión de un mejoramiento de la calidad de las instituciones. El rechazo a la política no es una exclusividad argentina: se lo encuentra aquí y allá, en Occidente y en Oriente, en países desarrollados tanto como en países en vías de desarrollo… o de subdesarrollo. El fenómeno se debe menos al poder de los políticos que a su creciente falta de poder: los procesos de la nueva era (flujos financieros, de información, de población, de trabajo, de comercio) atraviesan las corazas estatales y resultan más vigorosos que las estructuras políticas “de la segunda ola”, al decir de los Toffler; éstas se muestran ineficientes y a menudo su reflejo frente a la impotencia asume rasgos de un autoritarismo y un intervencionismo anacrónicos que no hacen otra cosa que confirmarla y enervar más aún la contestación antipolítica. Las últimas horas del pobre De la Rúa (un presidente que contó milagrosamente con votos y opinión pública favorable, pero no supo construir poder) son un ejemplo in vitro de esas dos caras de la misma moneda. Puede alegarse que no es sencillo poner el cascabel al gato y hasta que es quizás ingenuo suponer que los cambios que proponen las columnas de simpatizantes de Blumberg se alcanzarán meramente por desearlos y reclamarlos en demostraciones públicas. Pero lo cierto es que, con su método y actuando como encarnación movilizada de la opinión pública, han ejercido una influencia sobre la política del país que los partidos, hasta el momento, no consiguen empardar. Ante la nueva manifestación de Blumberg, Néstor Kirchner ordenó silencio a sus funcionarios: los ministros habitualmente más locuaces pusieron punto en boca y no comentaron siquiera el número de los demostrantes (eso sí: el ministro de Interior y Seguridad, Aníbal Fernández, empujó al Jefe de la Policía a achicar ante los medios la cifra del primer informe técnico de la institución, que acreditó 80.000 personas. “Esa no fue una información oficial de la Policía”, argumentó el Jefe después de deliberar con el ministro al que reporta. La información oficial redujo la multitud a 30.000 almas. Antes del jueves y durante ese mismo día, el gobierno silencioso le abrió los micrófonos, las cámaras y los diarios amigos a una brigada ligera anti-Blumberg constituida por voceros del progresismo y de algunas organizaciones de derechos humanos para que lo acusaran de “dividir a la sociedad”, de estar “manipulado por la derecha” o de colaborar concientemente con ese sector; para que deslizaran –ácido puro- que Blumberg está trabajando para lanzar su candidatura a algún cargo público. Esa ofensiva de los aliados del gobierno nacional no está motivada porque Blumberg haya apuntado sus críticas contra la Casa Rosada. De hecho, resulta hasta llamativo que haya omitido el apellido presidencial y prefiriera centrar sus cuestionamientos en el poder bonaerense (no sólo azuzó a Felipe Solá, golpeó al mismísimo Eduardo Duhalde al reclamar que se investiguen “los negocios del Banco de la Provincia”). En La Plata, ciertas interpretaciones conspirativas llegaron a imaginar que esa óptica acotada estaba inducida desde Balcarce 50. Pese a ese peculiar silencio de Blumberg sobre el gobierno nacional, el oficialismo es conciente de que la mera presencia activa, corporizada, de la opinión pública en estas demostraciones afecta el principal pilar político con que ha contado desde mayo del 2003. La caída notable de la imagen presidencial coincide en el tiempo con la emergencia de la figura de Blumberg y con la elevación del tema de la seguridad ciudadana al primer rango de las preocupaciones de la sociedad, junto a la pobreza y el desempleo. Las manifestaciones, entreveradas en el cuestionamiento a la política, no son, no obstante, políticamente neutras. Así, el silencio de Blumberg sobre el gobierno y el de éste sobre el acto del Congreso, no reflejan un acuerdo, sino un conflicto objetivo. El viernes, un día después de aquella demostración en la que Blumberg recordó que “los de los derechos humanos ni siquiera me llamaron cuando secuestraron y mataron a Axel”, el Presidente quiso mostrar de qué lado late su corazón y se hizo fotografiar en Balcarce 50 rodeado por esas organizaciones. Algunos silencios son muy elocuentes. |
| Jorge Raventos , 30/08/2004 |

| Inicio | Arriba |