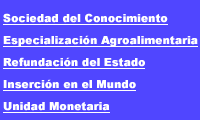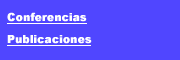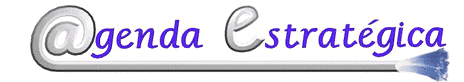

| |
| Jugar con fuego |
Jorge Raventos examina la evolución de la situación política nacional a partir de lo sucedido el viernes frente a la Legislatura porteña. |
| Como un bombero tardío, el gobierno nacional tomó el viernes la palabra nueve horas después de que se iniciara (y cuatro horas después de que hubieran terminado) el ataque (“salvaje”, según Clarín; “violento”, según La Nación) a la sede de la Legislatura porteña. El mensaje que llegó entonces desde el ministerio de Justicia y Seguridad evocó, involuntariamente, los noticieros oficiales de tiempos de la guerra de Malvinas: “Fue una contundente derrota de los violentos”, diagnósticó Norberto Quantín, el número dos de la cartera. Por su parte, el número uno, Gustavo Béliz, desmintió lo que las cámaras de televisión habían mostrado a millones de argentinos toda esa tarde: “El Estado –dijo- no permanece ajeno ni en situación de inacción”. En rigor, durante cinco horas se había asistido al espectáculo de grupos violentos –enmascarados desprendidos de filas piqueteras, travestis, meretrices y otras yerbas exóticas- dedicados a destruir minuciosamente el clásico edificio que prestigiara durante décadas el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Pretendían (y consiguieron) que la Legislatura no deliberase para aprobar en particular el nuevo Código de Convivencia Urbana. Los legisladores presentes y el personal quedaron encerrados como rehenes en su propia sede. Los escasos efectivos policiales enviados por las autoridades para prevenir disturbios (perfectamente previsibles, por otra parte) fueron rápidamente desbordados y recibieron la orden de retirada , consecuente con la doctrina gubernamental de “no acción, no represión”. La reculada policial fue naturalmente asumida como una victoria táctica por los piquetes destructivos que, al reducido costo de una mojadura, arrancaron postes metálicos de las veredas cercanas y los usaron como arietes para perforar los portones del edificio; logrado ese propósito, atacaron el interior de la Legislatura con piedras, bombas incendiarias y hasta ingresaron para romper el automóvil del vicepresidente del cuerpo. Mientras esta operación se desplegaba ante los ojos de turistas perplejos, testigos aterrados y millones de televidentes, hasta el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, principal aliado “transversal” y protegido de la Casa Rosada reclamaba infructuosamente al gobierno nacional el uso de la fuerza para restablecer el orden. “No se puede tolerar la violencia”, reflexionaría Ibarra horas después, mientras todo el espectro político cuestionaba a coro la persistente política oficial de dejar hacer a los grupos violentos. La escalada de acción directa trepó el viernes 16 un nuevo peldaño. Después del desafío de la organización Quebracho al Ejército con la invasión momentánea de la Plaza de Armas del Edificio Libertador, después de la toma de la comisaría 24, después de la batalla campal en San Miguel de Tucumán, después del vapuleo sufrido por el ministro de Interior en Santiago del Estero, lo que ocurrió ese viernes fue la gestación durante varias horas de una zona liberada de algunas manzanas ubicadas a 200 metros de la Casa Rosada, el intento de ocupación del Poder Legislativo local, la imposición de la fuerza para impedir decisiones de ese poder y la destrucción a mansalva de su sede. La enumeración escueta de lo sucedido es suficientemente elocuente. La mayoría de esas acciones no fueron reacciones espontáneas e iracundas de grupos de ciudadanos, sino acciones organizadas con finalidad política que implican el ejercicio temporario de atribuciones propias de la autoridad estatal. Si bien se mira, hay una relación directa entre la escalada violenta y la política oficial de mantener una actitud pasiva frente al desorden y la ilegalidad. Algunos cronistas definen precipitadamente como “irracional” la acción de los grupos violentos y la permanente presión de fuerza de las organizaciones piqueteros. Estas podrían alegar, sin embargo, que sus acciones presuntamente “irracionales” les sirven para conseguir sus objetivos, sean estos los subsidios y el financiamiento oficial que demandan, la protección del gobierno, la presencia de ministros en sus asambleas, la designación de sus líderes en cargos oficiales, el impedimento a la sanción de normas que repudian o el ejercicio a bajo costo de una suerte de gimnasia subversiva. La permisividad oficial, la ausencia de una autoridad que administre adecuadamente los premios y castigos previstos por las leyes alienta la escalada y le asigna una “racionalidad” de resultados a sus métodos “irracionales”. No tiene demasiado sentido discutir la eventual locura de los violentos. Más conducente es preguntarse por la eficacia y la sensatez de políticas que no consiguen defender la tranquilidad pública y hacer cumplir las leyes. Ese trastorno de las reglas de juego –acompañado por una práctica de confrontación permanente- ejerce influencia disgregadora sobre una sociedad que puede deslizarse fácilmente hacia métodos de acción directa. No anda desencaminada la reflexión del obispo castrense Antonio Baseotto cuando advierte que “el más inesperado detonante puede producir el escape hacia reacciones violentas, tal vez sin control”. Muchos argentinos, en estas horas, alientan temores parecidos. La caída de la imagen positiva del Presidente (10 puntos abajo según Manuel Mora y Araujo, más de 15 según otros estudios, todos registrados con anterioridad a los sucesos del viernes 16) está ligada principalmente (no exclusivamente) a ese sentimiento de temor e inseguridad y a la crítica de la opinión pública a su permisividad frente al desorden ciudadano. El gobierno conoce esas cifras y está preocupado. Ha mantenido tercamente esa política porque calcula que necesita de la alianza con los piqueteros y la alianza territorial para su construcción transversal y su enfrentamiento con el peronismo (particularmente el bonaerense). Ha tratado de justificar ante la opinión pública esa política en términos de “sensatez”, confundiendo el uso de la autoridad y la imposición del respeto a la ley que se le reclaman con “represión avasalladora”. Es evidente que la opinión pública no se siente convencida por ese argumento porque lo contrasta con sus consecuencias prácticas: la violencia escala, no cede; la asimilación oficial de piqueteros aliados no es eficaz para sofocar el desorden. El gobierno ha venido jugando con fuego y el viento está extendiendo las llamas. |
| Joge Raventos , 19/07/2004 |

| Inicio | Arriba |