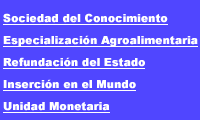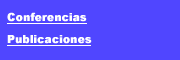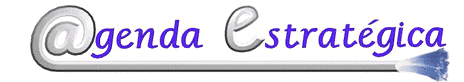

| |
| Cristianismo y Democracia |
Andrés Cisneros analiza uno de los debates culturales más importantes de la política mundial de los últimos tiempos. |
| En su camino a convertirse en la nueva Europa, el Viejo Continente experimenta múltiples convulsiones. Son espasmos creativos, partos sucesivos que constituyen una lección para todos nosotros: allí donde surgió el concepto y la práctica del estado-nación, hoy difundido en todo el planeta, dentro y fuera de la civilización occidental, ahora está naciendo un estadio superior, aún sin nombre definitivo y que, en el mapa, se conoce como la Unión Europea. El mundo asiste, admirado, a un salto cualitativo de una importancia enorme, que tendrá, a su tiempo, consecuencias históricas en todo el orbe. Como entonces, como cuando inventaron al estado-nación, ahora alumbran esta otra forma de organización social que agrupa no ya a una sociedad sino a varias -nada menos que veinticinco por ahora- en la que nos miramos como un deseable anticipo de nuestro propio futuro. Una de las convulsiones que ha generado profundo debate es el lugar (o no lugar) que la nueva Constitución reserva para el aspecto religioso. Es bien conocida la queja pública del Papa porque el texto no reconoce a la que millones de europeos consideran como raíz histórica esencial: el cristianismo. No se trata de la reivindicación de un decimonónico Estado confesional sino de la profesión de fe en valores y principios cristianos que exceden el ámbito focal del culto. Más aún, aparentemente ha triunfado la idea de que no ya el cristianismo sino la mera idea de Dios permanezca ausente de la máxima regulación institucional del nuevo mega-estado europeo. Los constituyentes europeos trabajaron durante años y temas como éste fueron analizados por los mejores expertos del mundo, por lo que, si llegaron a esa decisión, habrán tenido sus motivos, más allá de que usted o yo discrepemos o no los entendamos. Los debates han sido extensos y las dimensiones de esta página y mis conocimientos no permiten ni relatarlos ni, mucho menos, intentar resolverlos. Tratemos, sin embargo, de introducir aunque sea parcialmente el tema. Occidente se caracteriza por ser la única civilización que procuró separar a la Iglesia del Estado, con respeto recíproco de cada esfera sobre la base de aquella máxima del reparto entre el César y Dios. Las otras, o bien persiguieron hasta la exterminación a todos los cultos menos el propio, cuando no directamente a cualquier culto o, a la inversa, organizaron estados abiertamente teocráticos. Japón y otras sociedades orientales, luego de 1946, "occidentalizaron" su esquema institucional: algunos hacia el democratismo judeo cristiano, otros hacia el marxismo ateo. Si tomamos en cuenta que "nuestro" Occidente, el Occidente moderno, vemos que se caracteriza por su desarrollo de las libertades, los derechos humanos y la propia democracia. Y que lo ha hecho en un grado tal que solo se explican por un sustrato identificable de creencias colectivas únicas, propias de nuestra civilización. Hoy, a la hora de organizar este nuevo Estado paneuropeo sobre aquellas bases democráticas, resulta por lo menos llamativo el silencio sobre sus orígenes culturales La flamante constitución europea es una gloriosa consagración de la Democracia. Y la Democracia no surgió en Occidente por casualidad. Todo sistema de gobierno es tributario de las previas creencias profundas de las sociedades que lo generan. Su aparición nunca es un capricho sino una consecuencia. En Occidente, la democracia fue consecuencia de nuestro peculiar desarrollo como civilización. Es cierto que la democracia nació en conflicto con el origen divino atribuido a los monarcas absolutos, pero ello corresponde más a los vaivenes históricos que al contenido de las creencias. Así, en su lucha de la Guerra Fría contra el último y más poderoso enemigo de la democracia, Occidente contó con la cooperación militante de la Iglesia y los cristianos organizados: la elección de nada menos que un polaco al trono de San Pedro representó una señal indubitable para todo el oriente europeo. Cabe preguntarse si en esta formidable consagración de la democracia, la constitución europea, al dejar silenciada su raíz cultural, no está creando el peligro de que ese vacío la absorba y terminemos por sacralizar a la democracia, que nunca fue pensada para esas funciones. Dicho de otro modo ¿Las creencias trascendentes y su lógica influencia en nuestros valores de convivencia, molestan a la democracia? ¿No puede ser al revés, que la sustentan y fortalecen? La democracia misma ¿No le debe nada a los desarrollos históricos? ¿En qué lugar, en qué otra civilización con otras creencias y otros valores se desarrolló de un modo comparable la propia democracia, o los derechos humanos, o la libertad de los ciudadanos? Nada obsta a que otras civilizaciones puedan llegar a practicar la democracia y/o algún sistema de gobierno propio que permita el desarrollo integral de sus habitantes tan bien o mejor que en Occidente. No están intrínsecamente imposibilitadas. No son inferiores a nosotros. Son solo diferentes. Y esa diferencia, hasta ahora, incluye una relación distinta con la democracia. Es un dato, no una mera afirmación. En seis mil años de la Historia de la humanidad organizada, ninguna otra civilización generó nunca ideologías. Occidente, varias. Todas, todas ellas fueron, cuando menos, laicas o directamente agnósticas. Repasémoslas. Liberalismo, anarquismo, socialismo, fascismo, nazismo, comunismo. Todas las que desconocieron al cristianismo, desaparecieron. Hoy solo persiste el primero, mayoritariamente laicista, algo así como "neutral," que, al menos, no procura ignorar las raíces cristianas de Occidente. Millones de cristianos pensamos que la división de la Iglesia y el Estado es buena cosa y que toda constitución que la consagre merece reconocimiento. Ningún demócrata verdadero es, al mismo tiempo, un fanático religioso. Pero una cosa es la tolerancia y otra la puesta a un lado de nuestras propias raíces. Cabría preguntarse si la tolerancia o la democracia necesitan de semejante lesión a la propia identidad. Ni qué hablar de lo que sucede en las otras civilizaciones, todas muy respetables -y superiores a la nuestra en más de un aspecto- pero que en esta materia se encuentran a varias generaciones, algunas a varios siglos, del desarrollo de la democracia entre nosotros. La libertad de conciencia es esencial para la democracia, y viceversa. La nueva constitución europea la garantiza en forma ejemplar. Pero respetar a todas las creencias no es un ejercicio que convenga hacerse desde la neutralidad valorativa. El nazismo, el fascismo, se arrogaban la verdadera representación del pueblo. ¿Era eso democracia? No: aunque los siguieran las mayorías, sus valores eran totalitarios. La República Democrática Alemana, y varios estados prosoviéticos similares afirmaban expresar, ellos sí, a la verdadera democracia. Pero un estado no se organiza verdaderamente como democrático si no reivindica los valores históricos que lo han moldeado previamente como sociedad. La máxima tolerancia cultural es una aspiración fundamental de la democracia. Está muy bien que cada uno en su templo, su colegio o sus organizaciones sociales honre a Dios como prefiera. Pero afuera, ninguna sociedad funciona sin creencias básicas largamente compartidas por todos. A eso se le llama cultura. Reparemos en lo que está ocurriendo en el Occidente más desarrollado. A raíz de la globalización, los inmigrantes desde otras civilizaciones aumentan de a millones cada año. Encuentran el respeto y la prosperidad que, probablemente, fueran las causas que los forzaron a emigrar. Pero esa velocidad de inserción, ¿Se acompaña con una velocidad semejante de adaptación, de adquisición de valores comunes que permitan la convivencia con quienes los recibieron? Habrá que observarlo. El peligro de la neutralidad ante los valores radica en que las sociedades que reciben masas de inmigrantes dejan de funcionar como "melting pots" aglutinantes y su ámbito geográfico tiende, lentamente, a convertirse en una especie de enorme campamento, un ámbito tribal con pocas raíces comunes. Es la apoteosis del multiculturalismo sin comunes denominadores suficientes. Como las penosas experiencias en Africa o Asia, y, más recientemente, en Irak, la democracia no se aplica como una medicina y funciona a causa de sus bondades intrínsecas. Requiere de un sustrato social, cultural y valorativo que no se verifica fácilmente fuera de Occidente. La experiencia norteamericana con las minorías inmigrantes resulta un campo de observación apasionante. Los WASP (Blancos, Anglosajones, Protestantes) originarios ya han dejado de ser la primera minoría. Y todas las demás (negros, orientales, latinos, indios musulmanes) registran un crecimiento vegetativo mucho mayor. A doscientos veintiocho años de fundarse la democracia más exitosa de la Historia, fuertemente imbuida de creencias religiosas en su carta magna, ¿Ha sido suficiente su grado de integración? La enorme masa proveniente de al menos cinco civilizaciones ajenas ¿Comparte ya valores comunes suficientes como para mantener la cohesión de la sociedad? Todo permite suponer que sí, dado que su principal indicador, la democracia, funciona mucho mejor que en cualquier otra parte. Ahora que los europeos se aprestan a darse una organización política con casi doscientos millones más de habitantes, provenientes de esas cinco civilizaciones, al menos once idiomas y veinticinco estados, y pretende hacerlo sobre la idea-fuerza de la democracia ¿Podrá hacerlo sin reivindicar los valores históricos que dieron origen al concepto mismo de la democracia? Va a ser una experiencia apasionante de vivir. |
| Andrés Cisneros , 27/06/2004 |

| Inicio | Arriba |