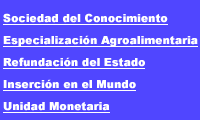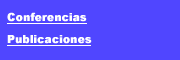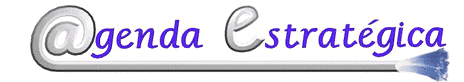

| |
| La diferencia entre solfear y hacer música. |
Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la Argentina y reconocido experto en asuntos internacionales analiza la evolución de la situación de la política exterior Argentina . |
| En un reciente reportaje (Clarín. 20/05/02), el canciller Bielsa definió a la política exterior de este gobierno como una toma de conciencia “de que nuestro destino es latinoamericano.” A falta de mayores precisiones, habrá que suponer que, según esta visión, antes de ahora no pensábamos a nuestro destino como inserto en la región y el cuasi continente americano. Tal declaración no parece haber despertado el entusiasmo del resto de América latina: no se ha publicado opinión alguna de nadie en la región que nos esté dando, regocijado, la bienvenida a una realidad de la que, aparentemente, vivimos tantas décadas alejados.¿Por qué será? Quizá porque no era éste el destino que Latinoamérica esperaba de nosotros. Quizá porque nuestros congéneres culturales esperaban otra cosa de Argentina, y no comprenden que nos identifiquemos con ellos justo ahora en que estamos en el fondo del pozo, empobrecidos, peleados internamente, con una deuda defaulteada, desacordada y monstruosa, y con casi todos los índices económicos y sociales en el grado más catastrófico de toda nuestra historia. ¿Eso pensamos que es América latina? No ciertamente Chile, Méjico o Brasil, cuyos progresos en esas áreas distan de emparentarlos con nosotros. ¿Quizá los países andinos, Centroamérica y el Caribe? Ellos nunca nos vieron como compañeros de penurias. Por el contrario, esperaban que esa gran nación del Sur, bendecida con tantas ventajas naturales e históricas se desarrollase mucho más que ninguna, como pocas en el mundo, y que su crecimiento traccionara el de toda la región. Es lo que se espera de los Grandes. Es lo que están hoy percibiendo de Méjico, de Brasil e incluso del mediano Chile. Ciertamente no de nosotros. Seguramente ellos conservan la visión que Ortega tenía de nuestro país: “El pueblo argentino no se contenta con ser una nación entre otras: quiere un destino peraltado, exige de sí mismo un futuro soberbio.” Esa imagen no se ha perdido: hace menos de dos años, el entonces presidente Duhalde nos definió como “un país condenado al éxito.” Cuando Ortega así nos describía teníamos el séptimo producto bruto del mundo, detrás de Francia y la sumatoria de los de los otros ocho países de América del Sur no igualaba al nuestro. Todavía en la década de 1960 teníamos más PBI que Japón, hoy la segunda economía del mundo. Nuestra posterior caída estrepitosa fue también anticipada por un ya escéptico Ortega: “En revistas y libros que me llegan de la Argentina, encuentro demasiado énfasis y poca precisión ¿Cómo confiar en gente enfática? Hay que ir a las cosas, sin más. El argentino depende del narcisismo y la parada, se queda casi siempre en la superficie. Me sorprende la desproporción que hay entre su inteligencia, a menudo espléndida, y la insuficiencia de su criterio.” Eso es lo que han presenciado nuestros hermanos latinoamericanos. Eso y no la construcción de un gran país que impulsara a su entorno y a la entera región a desarrollos menos desiguales y relaciones con el mundo en general y con Estados Unidos en particular que nos permitieran, a todos, márgenes de maniobra mucho mayores. Esperaban liderazgo, ejemplo, ayuda, no infinitas letanías de hermandad. Brutalmente postergados por ecuaciones muy negativas entre sus recursos y sus necesidades, no deben celebrar, ciertamente, que tendamos a parecernos a ellos no a causa de condicionamientos similares sino de nuestra asombrosa necedad, derroche y turpitud. No debe alegrarlos vernos de esta manera. Les habría alegrado vernos concretar un gran destino y entonces, compartirlo con ellos. No al revés. A la figura del pródigo desconsolado ya se la despreciaba desde los tiempos de la Biblia. En el mismo reportaje, el Ministro reitera su discurso habitual: la década del noventa fue nefasta, hay que empezar de cero, como en tierra arrasada. Incurre, por enésima primera vez, en la misma contradicción que Ortega y los demás latinoamericanos se hartaron de vernos cometer: solo es bueno lo que hago yo, lo que hicieron los anteriores no sirve, cuando no ronda la indignidad o el castigo judicial. Ha sido así, inventando la rueda en cada gobierno de turno, que dilapidamos las enormes posibilidades de un país que, hoy, no despierta admiración sino estupor. En la década del noventa tratamos a nuestros vecinos, por primera vez, como hipótesis de cooperación, no de conflicto, establecimos el Mercosur con tres de ellos y pusimos fin a cien años de conflictos fronterizos con Chile. Nuestro comercio con todos y cada uno de los países de América latina aumentó, no disminuyó. Tuvimos papel protagónico en la defensa efectiva –no solo retórica- de la democracia en Perú y Paraguay y un papel muy destacado en la paz entre Ecuador y Perú. En esos años lideramos con éxito verificable la firma de acuerdos múltiples que convirtieron a este subcontinente en el espacio más grande del mundo, con la mayor población del planeta libre de armas nucleares, químicas y bacteriológicas. Y los presupuestos militares de todos nosotros descendieron a sus niveles más bajos de toda la historia, convirtiéndose, también, en los más exiguos del planeta en proporción a los respectivos productos brutos nacionales. Fuimos receptores –no expulsores- de gente buscando trabajo, con sueldos tres veces superiores a los de hoy, y merecimos que el ascendente Chile invirtiera miles de millones de dólares en nuestro territorio, consolidando una inédita convivencia cooperativa que incluía la matriz de un sistema gasífero altamente vinculado, con sus beneficiosas consecuencias para el futuro real –no solo retórico- de nuestra estratégica relación. Poco que ver con una tierra arrasada. Ahora, a nuestros vecinos latinoamericanos, estas apelaciones a la hermandad continental deben parecerles, cuando menos, sorprendentes, en hombres de estado –para llamarlos de alguna manera- que viven negando la misma condición a sus prójimos más inmediatos, a sus propios connacionales. Se invocan vocaciones continentales a través de conductas de facción. Deben percibirnos como muy alejados de esas épocas en las que un conocido compatriota –al que ya no se nombra en el discurso oficial- resumió la clave para recuperar el protagonismo y la grandeza: “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.” |
| Andrés Cisneros , 29/05/2004 |

| Inicio | Arriba |