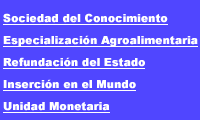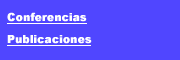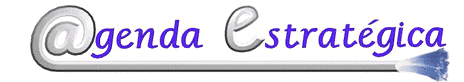

| |
| Velas y cacerolas . |
Jorge Raventos analiza la incidencia de los cambios de humor de la opinión pública en la evolución del panorama político argentino. |
| El jueves por la noche, en el barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires hizo su reaparición el cacerolazo. Desde los balcones de sus coquetos edificios, el vecindario maltrató su vajilla en son de protesta por un corte de luz que se soportó durante varias horas. Bocinazos solidarios hicieron eco desde las calles. Con reflejos ágiles, el equipo oficial de comunicación se dedicó a proporcionar una traducción del ruido a través de los medios adictos: donde se oía tachín tachín había que decodificar una queja contra las empresas privadas de electricidad (léase: no contra el gobierno). Quizás se trate de una interpretación correcta, quizás no: el idioma del cacerolazo aún no ha sido encerrado en diccionarios precisos. En todo caso, la inquietud del oficialismo ante el fenómeno demuestra su aguda sensibilidad frente a los humores de la opinión pública, particularmente la de las clases medias urbanas, territorio volátil sobre el que se asienta. ¿Y si se estuviera gestando en ese espacio un cierto fastidio por una política que sale bien en los diarios pero no termina de resolver cosas concretas? Cruel incertidumbre. El gobierno registra en las últimas semanas algunas señales preocupantes, más allá del cacerolazo. La nominación de Eugenio Zaffaroni como integrante de la Corte Suprema de Justicia concluyó con éxito, pero costó su precio: sometido al escrutinio público, el nuevo supremo llegó esmerilado por una resistencia muy superior y variada a la que el gobierno imaginaba y su candidatura superó el examen del Senado (por apenas cuatro votos) sólo porque Eduardo Duhalde disuadió a varios miembros de la Cámara Alta de votar según su íntima (negativa) convicción, con lo que el bonaerense anotó en su cuenta con la Casa Rosada una nueva factura a cobrar. Paralelamente, desde distintos sectores (sin excluir algunos aliados, como el representado por Elisa Carrió) comenzó a agregarse a la acusación de “hegemonismo” otra complementaria: la de ejercer un presiones desmedidas sobre el periodismo, tanto a través del manejo de los cuantiosos fondos de la publicidad oficial y semi-oficial como a través de otros sistemas de premios y castigos. El hecho en sí era, en rigor, un secreto de Polichinela, pero la denuncia implica una señal ominosa; es una nota perturbadora en el paisaje de asentimiento o silenciosa resignación que venía campeando y una muestra de que empiezan a oírse rumores de oposición. “Es una falta de respeto a la investidura presidencial”, se indignó un ministro ante la frase del directivo de una empresa eléctrica que consideró que, en la cuestión energética, “el presidente y el gabinete están haciendo fulbito para las tribunas”. Afortunadamente para el atrevido, en la década del 90 quedó abolida la figura del desacato. Con todo, la zumbona expresión de ese directivo parece una respuesta moderada a las acusaciones del gobierno contra las empresas, de las que llegó a decirse que saboteaban deliberadamente el servicio para presionar por el aumento de tarifas, hecho que, de comprobarse, constituiría un delito gravísimo. La señal inquietante para el gobierno reside en el hecho de que sus acusaciones hayan sido respondidas sin pelos en la lengua. Hasta ahora, el gobierno venía gozando de la comodidad del monopolio de las palabras duras; ahora algunos se animan a contestar. También hay corcoveos en lo que el oficialismo consideraba hasta ahora tropa propia. Que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, haya sido convertido en rehén nocturno por un grupo de piqueteros encendió luces rojas en el gobierno, dispuesto ahora a apelar a la Justicia frente a ese exceso aunque, en palabras de sus voceros, “sin criminalizar la protesta”. Desde el período presidencial de Eduardo Duhalde y con la esperanza de acotarlas, moderarlas y manejarlas políticamente, las organizaciones piqueteras han sido beneficiadas con el rol de intermediarios de los subsidios oficiales a desocupados. Por esa vía, los aparatos de movilización piquetera se financiaron y consolidaron una amplia clientela de adherentes entre los sectores más desvalidos del conurbano. Ahora, esa presión se vuelve sobre el gobierno, que cuenta con la adhesión de los jefes que más subsidios manejan pero no puede encuadrar a todos los grupos ni a los liderazgos alternativos que aspiran a mejorar su porción en el reparto. La acción desbordada de los piqueteros tiende a convertirse en un problema para el gobierno, por el desorden social que genera así como por las molestias y perjuicios que provoca a otros sectores de la comunidad que, hastiados, empiezan a demandar medidas oficiales. Con los recientes acontecimientos bolivianos a la vista (y con el recuerdo de lo que le ocurrió a Fernando De la Rúa), el gobierno comienza a observar a los piqueteros como un bumerán. Tanto así, que el ministro Tomada le recomendó a sus interlocutores del sindicalismo tradicional que “no se dejen ganar la calle” por los piquetes. Sin embargo, una eventual competencia por “la calle” entre piqueteros y gremios difícilmente tranquilice a la opinión pública de clase media de la que el gobierno aparece tan dependiente. En todo caso, el dirigente de los camioneros, Hugo Moyano, no necesita de demasiado aliento para exhibir la fuerza de su propio aparato. El gobierno teme la capacidad de daño que tiene el aparato gremial de los camioneros, que puede no sólo paralizar el tránsito de mercancías en el país, sino inmovilizar rutas y autopistas. Conciente de esa capacidad ( y de aquel temor) Moyano se ha lanzado a una expansión de los límites de su organización gremial al campo de la logística empresarial y busca ahora afiliar no sólo a choferes, sino a empleados de los centros de distribución de distintas actividades. Se ha presentado un caso piloto en un centro de distribución de los hipermercados de origen francés Carrefour en el que hubo acciones de fuerza y hechos de violencia. Los empleados de Carrefour están encuadrados en el gremio mercantil, pero Moyano aguarda que esta semana el ministerio de Trabajo conceda sus demandas. Ese laudo no concluirá el conflicto: más bien lo agravará. Entretanto, la Central sindical preferida por la Casa Rosada –la CTA que encabeza Víctor De Genaro- consiguió un decreto presidencial que amplía la llamada libertad gremial en la esfera del sector público. De Genaro pretende que el mismo criterio se extienda a la actividad privada, con lo que acentúa su conflicto con la CGT. Mientras empuja este capítulo, De Genaro espera aprovechar este cuarto de hora de idilio con el gobierno de Kirchner para penetrar en sectores del empleo estatal que ahora están encuadrados en la Unión del Personal Civil de la Nación (adherida a la CGT) y en la federación de gremios municipales donde pesa el duhaldista Alfredo Atanasof. Estos tironeos por espacios de poder están llamados a tener efectos –no necesariamente positivos- sobre la marcha del gobierno. Pese a todo, los respaldos y favores del Estado a la organización de De Genaro no le aseguran al oficialismo una contraprestación agradecida. El sábado, cuando los equipos de comunicación de la Casa Rosada celebraban el logro de un optimista titular de primera plana de un importante matutino porteño (“Creció el empleo 4,4% en un año”) fue la CTA la que se encargó de poner paños fríos a la noticia: “Todavía no se recuperaron los 700.000 puestos que se perdieron tras la devaluación y los empleos que se están creando son de baja calidad y con bajos salarios”. Ni siquiera los amigos se privan de responder al gobierno en estos días. Tal vez, aún inadvertidamente, la sociedad está cruzando un umbral. |
| Jorge Raventos , 29/10/2003 |

| Inicio | Arriba |