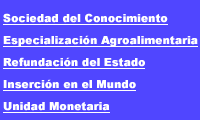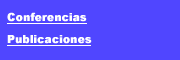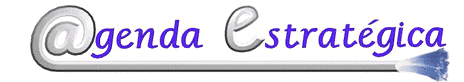

| |
| Hay vida después de Saddam. |
| Las movilizaciones de la población chiíta en Bagdad, la anterior rebelión de la minoría kurda y el regreso de millares de exiliados políticos constituyen tres elementos fundamentales a tener en cuenta en la formación del gobierno de coalición que habrá de guiar la etapa de transición que comienza en Irak. |
| Una de las incógnitas fundamentales en relación a la decisión política de Estados Unidos y sus aliados de intervenir militarmente en Irak para impulsar la remoción del régimen de Saddam Hussein era el peligro de dar un salto al vacío. Dicho temor emanaba de la presunción, bastante egeneralizada entre analistas y observadores internacionales, de que podía ocurrir que no hubieran interlocutores políticos válidos en Irak para garantizar un gobierno de transición. Esa ausencia podía obligar a Estados Unidos a una permanencia por tiempo indefinido en territorio iraquí, una opción que en términos de largo plazo resultaría políticamente insostenible para Washington. Lo que empezó a suceder a las pocas horas del colapso del régimen de Hussein demuestra lo exagerado de aquellas prevenciones. En efecto: las ruidosas y masivas manifestaciones de la población chiíta en las calles de Bagdad ponen de relieve hasta qué punto el carácter opresivo del gobierno del Partido Baath sofocaba la libertad de expresión de las grandes mayorías iraquíes, dispuestas ahora a reivindicar sus hasta ahora avasallados derechos políticos y plantear con toda energía el reclamo de autodeterminación nacional. Esa amplia movilización de las distintas facciones chiítas, que constituyen aproximadamente el 60% de la población de Irak, se une a la anterior rebelión de la minoría kurda, que desde un principio colaboró decididamente con las tropas norteamericanas y británicas, y al regreso de millares de exiliados pertenecientes a los diferentes grupos de la antigua y heterogénea oposición política a Hussein, la mayoría refugiados en Irán, para conformar con notable rapidez un escenario bastante representativo de la enorme diversidad religiosa, étnica y política que habrá que amalgamar en un gobierno de coalición capaz de administrar el país durante una etapa de transición no necesariamente corta. A esa nueva constelación de poder se sumarán seguramente también elementos políticamente reciclados de la burocracia estatal, de las desarticuladas Fuerzas Armadas iraquíes y del propio Partido Baath. La reorganización de las fuerzas policiales en Bagdad, indispensable para restablecer el orden público y poner coto a los saqueos, son un síntoma elocuente de que el reacomodamiento en ciernes no excluye a las partes políticamente menos comprometidas del antguo régimen. Lo cierto es que ya no puede decirse que falten interlocutores políticos en Irak. Tal vez sobren. Con las obvias diferencias que presenta cada caso, la situación empieza a guardar ahora algunas analogías con la de Afganistán luego del colapso del régimen de los talibanes. Y cabe decir que el gobierno de transición bajo protección norteamericana instalado en Kabul hace ya catorce meses ha resultado el más estable de los que se sucedieron en aquel convulsionado país asiático durante los últimos treinta años. Al menos es el primer gobierno, después del derrocamiento de la monarquía por el golpe militar prosoviético ocurrido en 1973, cuya autoridad es reconocida, al menos formalmente, en todo el territorio afgano. En las próximas semanas, Estados Unidos y sus aliados terminarán de definir los rasgos fundamentales del Irak post-Saddam, desde la canalización de la ayuda humanitaria, con la activa participación de las Naciones Unidas, hasta la reconstrucción económica del país, con el aporte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero el punto decisivo, aquello que permitirá distinguir al éxito del fracaso, no está ahora tanto en el concurso internacional, virtualmente asegurado, sino en la capacidad que demuestre la Casa Blanca en la tarea de articular una coalición política que garantice la gobernabildad de Irak. |
| Jorge Castro , 21/04/2003 |

| Inicio | Arriba |