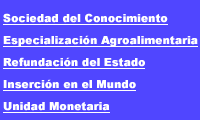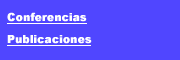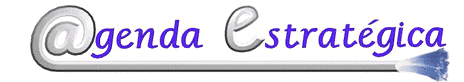

| |
| ¿Parlamentarismo? No, gracias. |
| Las trabajosas (y a menudo infructuosas) negociaciones y maratones oratorias parlamentarias no parecen el instrumento más apto como sistema de gobierno para un país en crisis, que requiere autoridad y decisiones eficaces y consistentes. |
| Con peculiar sentido de la oportunidad, Eduardo Duhalde lanzó diez días atrás, entre íntimos que se ocuparon obedientemente de hacerlo trascender, la idea de un plebiscito destinado a establecer en el país "un régimen parlamentario o semi-parlamentario". Esa misma semana, la coalición legislativa que lo sostiene crujía peligrosamente a raíz, principalmente, de los proyectos de Ley de Quiebras y de modificación de la ley de Subversión Económica. En vísperas del viaje presidencial a España, donde asiste incómodamente a la Cumbre MERCOSUR-Unión Europea, Duhalde llevaba en su maletín la promulgación de la primera de esas normas pero no había obtenido aún que la Cámara de Diputados aprobara el segundo de esos asuntos, que llegó allí transformado por el Senado en supresión lisa y llana de la ley de Subversión Económica, después de una comedia de enredos que comenzó con un desaire radical y terminó con la fisura del propio bloque peronista de la Cámara Alta. Lo anecdótico ilustra lo esencial: las trabajosas (y a menudo infructuosas) negociaciones y maratones oratorias parlamentarias, salpimentadas con escenas diseñadas para alimentar a los medios de comunicación (como el show de la bandera norteamericana protagonizado por la diputada Alicia Castro) no parecen el instrumento más apto como sistema de gobierno para un país en crisis, que requiere autoridad y decisiones eficaces y consistentes. Resulta tentador afirmar que el paso a un régimen parlamentario es una fórmula gatopardista, un modo de "cambiar para que nada cambie". Sin embargo, lo cierto es que si bien la pretensión puede ser esa - mantener la influencia de estructuras partidarias dominantes, como las del duhaldismo y el alfonsinismo bonaerenses -, un viraje al parlamentarismo, de concretarse, representaría un cambio...para peor: la combinación de ese aparatismo esclerosado con la fragmentación política y el debilitamiento del poder nacional, es decir, un camino seguro para prolongar la crisis y la decadencia. La tradición política argentina (y americana) es claramente presidencialista y Juan Bautista Alberdi la resumió en sus bases constitucionales: se trataba (y se trata) de fortalecer el poder nacional sintetizando la unidad del Estado en un Poder Ejecutivo fuerte ("un monarca electivo") y respetando la pluralidad de expresiones provinciales a través de mecanismos que preservaran el federalismo histórico. Todo ello para garantizar las transformaciones internas que mejor contribuyeran a la integración de la Argentina en el mundo más avanzado de la época. Desafiar esa tradición política está tan condenado al fracaso como el ensayo de estrategias de aislamiento o la pretensión de pesificar compulsivamente una sociedad que está íntimamente - y racionalmente - inclinada a defender sus ingresos en términos de una moneda mundial como el dólar. Sin duda la hondura de la crisis tiene alcances institucionales y exige reformas profundas, algunas de ellas de dimensión constitucional, pero antes que el ensayo iluminista de fórmulas exóticas, se trata de abordar la crisis con una mirada inspirada en el realismo y la proyección alberdianas. El objetivo de las reformas, una vez más, reside en fortalecer el poder nacional en el escenario global y permitir la mejor vinculación posible con el tejido de redes productivas, tecnológicas, financieras que constituyen la trama central del mundo de esta era. Y esos objetivos reclaman una síntesis de unión y diversidad, un Estado Nacional fuerte, económico y confiable apoyado en la amplísima gama de experiencias y capacidades de una sociedad plural que es preciso liberar a través de la descentralización, de modo de permitir la máxima participación, control y responsabilidad de los ciudadanos, de sus instituciones y organizaciones en la gestión. La índole de las reformas necesarias debería ser el eje del debate político (y muy próximamente político-electoral) que se avecina. La sociedad, sacudida por la depresión económica, el incremento de los precios, la debacle del sistema financiero, la desconfianza internacional, la inseguridad, la emigración de sus jóvenes, el desempleo y el lúcido temor a un mayor desborde anárquico, comienza a intuir que no habrá futuro posible sin una conducción firme del Estado y sin encarar las transformaciones pendientes. El maquillaje parlamentarista propugnado por el presidente no avanza en el sentido de ese debate; por el contrario, posterga la discusión de las cuestiones de fondo. La idea de someter el tema a un plebiscito parece, por otra parte, la atracción del abismo: en caso de que llegara a practicarse, Duhalde corre el riesgo de que se convierta en un referéndum sobre su gestión y, en tal sentido, alcanza una lectura de las encuestas demoscópicas para imaginar cuál sería el resultado. Quizás por ese motivo el entorno presidencial decidió asordinar hasta más ver la iniciativa de su jefe. En España, Duhalde debe ahora escuchar en vivo lo que ya sabía antes de partir: Europa le reclama que Argentina presente al FMI un plan consistente y que el mensaje del gobierno se abrace a la coherencia. Lo que le piden es difícil de satisfacer para un gobierno débil, apoyado en las fuerzas parlamentarias en que se apoya y carente de la legitimidad política de origen que otorga una elección popular. En tales condiciones, los hechos van sugiriendo que el mejor papel institucional que el presidente puede cumplir y el mayor servicio al orden político del país, antes que aspirar a cambiar el sistema de gobierno, reside en conducir a la Argentina en transparencia y paz hacia las urnas. |
| Jorge Raventos , 20/05/2002 |

| Inicio | Arriba |