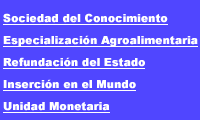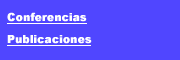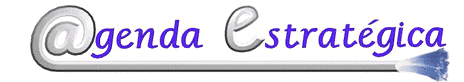

| |
| Con tener razón no basta. |
| Al cumplirse veinte años de la Guerra de las Malvinas, nuestros derechos siguen siendo mejores pero nuestras posibilidades de ejercerlos se tornaron aún más remotas que antes. |
| Aparte de su utilización bastarda por parte de un régimen por todos condenado, de entre sus varios significados, el 2 de abril quedará seguramente en la historia como una exasperada expresión de impotencia ante una realidad que no se consigue cambiar, un intento agónico de hacer valer un derecho de la peor manera posible: con sacrificio irremediable de vidas heroicas, cuando no había chance alguna de imponerse. Argentina siempre ha reclamado por sus derechos y Londres siempre rehusó discutirlos, cargando con la responsabilidad histórica de negarse a un diálogo civilizado. El creciente peso de la opinión pública en la cultura occidental, rasgo característico en los años finales del siglo veinte, aportaban, día tras día, mayor crédito a un país más débil cuyo reclamo de negociaciones era, por tanto, tiempo ignorado. Poco antes del ataque militar argentino, el propio gobierno de Thatcher envió a su secretario de Estado, Nicholas Ridley, con el sondeo de una propuesta que incluía el traspaso de la soberanía a los veinte años. Galtieri y los responsables de la diplomacia nacional rechazaron discutirlo, y el subsiguiente ataque militar argentino permitió a Gran Bretaña mejorar enormemente su condición frente al mundo que, a partir de ese acto, pasó a comportarse como si debiéramos pagar esa agresión con un período más o menos largo de no atención sobre nuestro reclamo. Nuestros derechos siguen siendo mejores, pero nuestras posibilidades se tornaron aún más remotas que antes. La de Malvinas fue desde siempre una historia de impotencia para los argentinos. Al principio, cuando la usurpación, la plena vigencia del Imperio Británico impidió todo accionar con un mínimo de esperanza. Las islas, por otra parte, conservaban para Inglaterra una marcada importancia estratégica. Después de 1945, la declinación británica y el proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas colocaron a la Argentina ante la mejor de sus posibilidades: discutir cada vez más en base al derecho y cada vez menos en base a la fuerza. Desgraciadamente, ese proceso, exitoso en otras partes del mundo (Hong Kong, vastos territorios de Asia y Africa) quedó incompleto en algunos casos puntuales (Malvinas, Gibraltar). Hoy, el derecho influye en las relaciones internacionales mucho más que hace cincuenta años. Ha conseguido morigerar a la nuda fuerza, pero aún no la ha reemplazado. Quizá algún día conflictos como el de Malvinas puedan resolverse con abstracción del diferente peso que los contrincantes ejerzan en el mundo. Pero no será hoy, y no será pronto. La política tradicional sobre Malvinas siempre fue juridicista. Inteligente, porque nuestros títulos son mejores. Insuficiente, porque el mundo no se rige todavía en base al derecho. Así, apelando solo al reclamo jurídico, los argentinos terminamos quedándonos con la razón y los ingleses con las islas. Imbuidos de juridicismo, derivamos hacia otra forma de la impotencia: la mera retórica. Una de las ventajas de la retórica es que su vinculación con la realidad no tiene por qué ser muy estricta: el discurso tonante y la imprecación patria suelen ocultar eficazmente la incapacidad de conseguir nada. Algo distinto había que hacer. No para reemplazar a la política tradicional, sino para apuntalarla, fortalecerla, ayudarla a dar el salto cualitativo que la hiciera pasar del mero reclamo a la acción en el terreno. Para 1990, sucesivas encuestas en el Reino Unido y Malvinas arrojaban una total identidad de opiniones: lo que pensaban los habitantes de las islas pasaba a convertirse, automáticamente, en la opinión pública de la metrópoli, de los votantes ingleses. Había que quebrar ese automatismo. Que luego de la guerra los kelpers persistieran en ser fuertemente antiargentinos y cerrados a todo diálogo resultaba previsible. Pero que la entera opinión pública británica no pudiese ver el conflicto en perspectiva y sopesar todos los otros elementos en juego, parecía menos aceptable. Lo que dio en llamarse la política de seducción apuntaba menos a los intransigentes isleños que al resto de los votantes ingleses, mucho más predispuestos a reflexionar sobre unas posesiones australes cuyo significado económico y estratégico a fin del siglo veinte tenían poco que ver con el de 1833. En pocos años ya hubo algún avance: para 1998, cuando el presidente argentino viajó a Londres, la opinión pública malvinense había variado solo un poco desde 1982, pero la de Londres y sus alrededores exhibía a importantes sectores como prudentemente proclives a un diálogo que incluyese el tema de la soberanía. Cincuenta y dos de cada cien encuestados estaban dispuestos a aceptar un arreglo aunque éste supusiera la no continuidad del dominio británico. Solo el 38% se manifestaban cerrados a esa posibilidad. Casi el 10% aceptaría un traspaso a la Argentina y solo el 26% consideraba importante que el Reino Unido las conservase en el futuro. Esas encuestas se publicaron en la prensa de ambos países, generando la evidencia de un doble fenómeno: el votante británico ya no compraba acríticamente el discurso isleño y, por lo tanto, la intransigencia frente a la Argentina comenzaba a recorrer el camino de aislamiento en que inexorablemente terminan las posiciones extremas. Los acuerdos de julio de 1999 (vuelos directos, acceso de argentinos, etc.) buscaron consolidar esa primera victoria del sentido común en ambos bandos: recomponer la relación lo más parecido posible a la de antes de la guerra. De un modo comparable, el proceso en Gibraltar está hoy arrojando resultados positivos en la misma dirección: el gobierno británico ha dejado pública y abiertamente sentado que los intereses del Reino no son, necesariamente, del todo coincidentes con los habitantes del peñón y se prepara a discutir el futuro de una soberanía antes intocable. El reconocimiento de los derechos argentinos sobrevendrá cuando nuestro país ordene su vida interna, se reinserte con peso propio en el escenario regional y haga valer el prestigio que gane en consecuencia. Mientras tanto, haríamos bien en volver a incrementar todas las medidas (comercio, turismo, cooperación ganadera, de salud, educativa) que aumenten el contacto directo de nuestra población con la de las islas. Persona a persona. Porque la solución definitiva de esta disputa devendrá mucho más de la interacción entre nuestras sociedades, de la gente del común, que de guerras inganables o las astucias de diplomáticos y juristas. |
| Andrés Cisneros , 01/04/2002 |

| Inicio | Arriba |